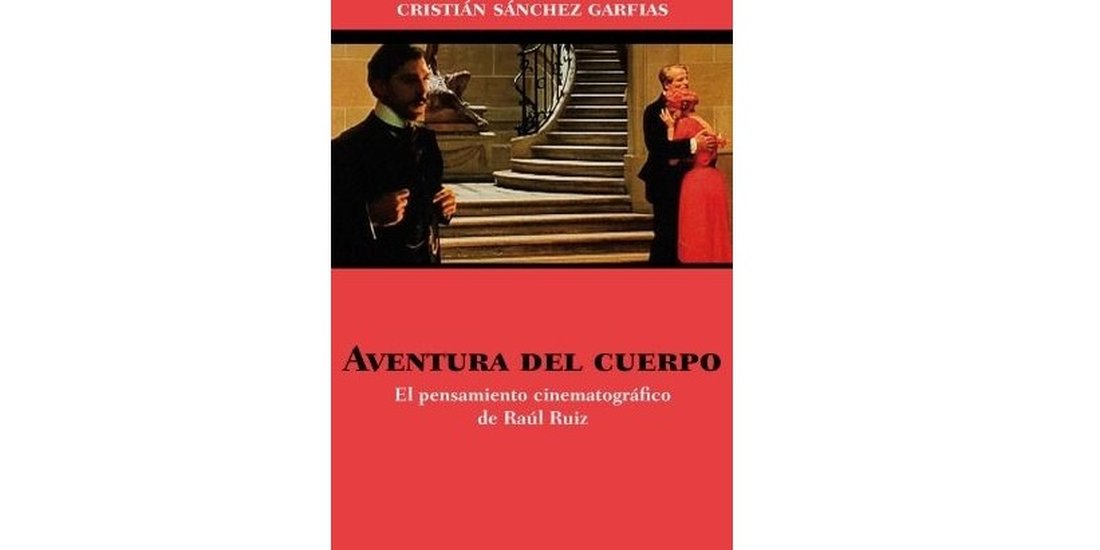
Dos cineastas en las orillas
Aventura del Cuerpo del destacado cineasta chileno Cristián Sánchez (San Bernardo, 1951) es un libro desafiante, laborioso y, ante todo, amoroso sobre el cine de Raúl Ruiz. Desarrolla, como el propio autor avisa, intuiciones contenidas en un artículo suyo publicado hace más de veinte años con el título “El cine de Raúl Ruiz: el progreso del tiempo”. En ese texto temprano Sánchez declara ser, ya desde sus tiempos de estudiante en la mítica EAC y frente a quienes cuestionaban solapadamente la apuesta de Ruiz por una poética personal, ‘furiosamente ruiciano’.
Hablar sobre (el cine de) Ruiz es arriesgado dado la variedad abigarrada de hebras que componen su trenza, interceptándose y confundiéndose inextricablemente. Es fácil caer en la imprecisión, en la alusión o en la generalidad. Si bien el texto de Sánchez promete instalarnos en la “contemplación esencial” de la obra de Ruiz, conjura, en cierto modo, tales peligros al abstenerse de toda invención: las tesis centrales, la batería de conceptos y el horizonte de referencias se mueven, en general, dentro del universo del propio discurso ruiciano sobre el cine —sólo inopinados arranques psicoanalíticos desafían, saludablemente, el canon del “maestro”—. Anuda múltiples textos y conversaciones con el cineasta para reconstruir lo que llama un ‘pensamiento cinematográfico’ que está presente, puesto en obra, en sus películas. En este ejercicio también recoge parte imprescindible de la literatura crítica habida sobre el cine de Ruiz en Chile y el extranjero. La gravitación de la palabra de Ruiz es tal que el libro se cierra con una invaluable selección de opiniones del realizador, cuyo título no deja de moverse en sus coordenadas: “a la suerte de la olla”.
Jorge Ruffinelli, en su presentación, advierte que es “insensato intentar divulgar, esquematizar” este libro. La razón del estudioso uruguayo para eximirse, de partida, de ciertas tareas de rigor de un presentador es, creo entender, la continuidad entre producción artística y teórica que exhiben tanto el trabajo de Ruiz como el de Sánchez: “la poesía se produce en cada una de sus líneas (ambos escriben) y en cada uno de sus fotograma (ambos crean cine)” (p. 15). Recojo estas proposiciones como testimonio de una lectura posible que este texto provoca, una que —ni agota el prólogo de Ruffinelli ni se agota en él— leería poéticamente la argumentación contenida en él. Deslizándose por el flujo del texto, dicha lectura no desacertaría, pues éste, presentándose como una indagación conceptual densa, sin duda se propone y funciona también a nivel estético, tanto por la centralidad del uso de categorías formales como en la insólita rigurosidad en su estilo. Sin embargo, también arriesgaría a pasar por alto que Sánchez toma, al menos, algunas opciones interpretativas que definen una posición en el campo, cada vez más nutrido, de los ‘estudios ruicianos’, opciones que merecen consideración y evaluación seria.
En primer lugar, Sánchez —en línea con otros comentaristas como Bonitzer o Cangi— ancla el ‘pensamiento cinematográfico’ de Ruiz en una metafísica del acontecimiento y del simulacro. Tal decisión no es trivial, ¿por qué no hacerlo, como se ha hecho, desde la ética, o desde la política, o desde la literatura, etc.? Es una decisión que va, en apariencia, en contra del propio Ruiz, si se tiene en cuenta la evolución de su discurso hacia la sistematización de una retórica audiovisual. Hace poco Adrian Martin observó severamente que la recepción y uso de las reflexiones de Ruiz se queda en un nivel de “generalidad y evocación” y que se les excluye del canon de la teoría del cine por ser “idiosincrásicos, y excéntricos”. Sería entonces un mérito del libro de Sánchez resistir a esta tentación. Martin también advertía que el discurso de Ruiz no tiene un carácter descriptivo sino heurístico, pero lo que Sánchez llama ‘pensamiento cinematográfico’ —el objeto del libro— no es propiamente ni una cosa ni la otra, sino la ontología básica en que puede operar una heurística como sistemática evasión o provocación del sentido, una ontología operativa, transida por el acontecimiento mismo del cine, que generaría ella misma innumerables procedimiento heurísticos.
La articulación de la metafísica ruiciana que propone Sánchez es deudora de la filosofía de Gilles Deleuze pero, tratándose éste de un nombre esquivo en boca de Ruiz, opta por una estrategia diplomática: otorgar el protagonismo a los conceptos del lógico y filósofo inglés Alfred North Whitehead, habitante legítimo de la desconcertante erudición de ambos. Una frase de Whitehead que Sánchez cita resume la intuición fundamental de esta ontología: “toda cosa esta positivamente en actualidad en alguna parte y en potencia en todas partes” (p. 25). El campo potencial infinito de virtualidades a partir del cual la realidad se actualiza es infinitamente más rico y complejo que lo que puede ofrecer el campo de la experiencia posible. Sensible a este asedio de lo virtual, Ruiz “se permite”, observa Sánchez, “realizar aquello que esta en potencia” (p. 25) como parte de una “exploración manierista del mundo”, abriéndose así a lo que Deleuze llama “acontecimiento puro”, un devenir desprendido del verosímil causal que lo inscribe en las series banales del cotidiano, irreductible a la positividad de sus componentes materiales, excesivo precisamente como irrealidad o fantasmagoría inmanentes. Desvinculados de las constricciones que impone el proceso de la naturaleza, los acontecimientos puros colapsan sobre sí mismos en una multiplicidad de disímiles, de modo que sólo pueden realizarse “en todos los modos posibles”. Por este camino, dice Sánchez, Ruiz llega al paroxismo de la “afirmación de lo imposible”, cuyo emblema es el “muerto-vivente” (p. 82).
Aquí Sánchez formula una pregunta filosófica y cinematográficamente decisiva: “¿es necesario rebasar y abandonar el acontecimiento como real efectuado, para afirmar el aspecto fantasmático que depende de la condición espectral?” (p. 79). La respuesta “realista” de Ruiz, de resonancias éticas, es que no: “fue aceptando los sucesos de la experiencia trivial, filtrados y amplificados en sus determinaciones más anómalas, que Ruiz encuentra esas imágenes que llenan la zona ocupada previamente por el fantasma, al igual que se llena un vacío” (p. 79). De este modo, Sánchez propone que el cine de Ruiz expresa “la tensión entre estos dos modos de existir, que son en apariencia incongruentes y que implican dos formas de un suceso de experiencia: el acontecimiento como efectuación de ocasiones actuales desplegadas o explicadas y el Acontecimiento puro como realización de entidades inexistentes o inactuales, plegadas o implicadas” (p. 25).
Agudamente, Sánchez escapa del marco deleuziano e importa de la matemática de sistemas dinámicos el concepto de “atractor extraño” que, si bien se introduce apuntando sugestivamente a la idea de torsión o pliegue, agrega otro elemento, pues se trata de un conjunto ‘atractor’ con dimensión ‘fractal’ o no entera. Como ha señalado Zizek, puesto que la negatividad sería para Deleuze nada más que el medio para subordinar la diferencia a la identidad, carece justamente del concepto dialéctico que el propio Ruiz reivindica con sencillez para hacer lugar al acontecimiento puro en medio de la banalidad: “una especie de no afirmativo” (p. 80). No en vano el cine es el lugar para pensar y realizar el acontecimiento puro, pues la afirmación de lo negativo contenida en los propios acontecimientos triviales sólo puede darse en el dominio de la imagen, del percepto desprendido, de los efectos de superficie, de lo inmaterial.
Sánchez identifica en los atractores extraños los “signos genéticos” de la imagen cinematográfica de Ruiz los interruptores que “capturan signos de cualquier suceso de experiencia trivial y lo transmutan en singularidades libres o gestos que viajan hacia el aspecto fantasmal o espectral del universo, pero que permite realizar también el viaje inverso de regreso a la trivialidad, en un eterno movimiento de ida y vuelta” (pp. 56-57). Esta purificación de lo banal opera precisamente, de manera paradójica, creando dobles disímiles, sin semejanza, simulacros, trastocando al sí mismo en un otro.
Según Sánchez, como consecuencia de lo anterior, Ruiz habría dado una vuelta de tuerca a la ‘imagen-tiempo’ que Deleuze identifica en las grandes exploraciones formalistas del cine de post-guerra (Welles, Godard (parte al menos), Resnai, Greenaway). Sánchez introduce el concepto de “imagen-simulacro” para nombrar al régimen visual propio de Ruiz: “aquella modalidad de la imagen-tiempo capaz de producir por transmutación dobles disímiles, entidades inactuales, incorporales o extraseres, sin por ello dejar de prehender entidades actuales, en series extraídas de lo banal cotidiano” (p. 53). La diferencia estribaría en que, mientras que la imagen-simulacro opera “la transmutación de un acontecimiento trivial en uno espectral”, la imagen-tiempo “remite siempre a un intercambio entre imágenes mutuas” (p. 59). Sánchez parece sugerir que el cine ruiciano no se arrogaría totalmente la sustitución total de la descripción por el objeto propia del ‘régimen cristalino’, la indistinción de lo real y lo virtual, sino que, en un gesto a la vez púdico y tallero de doble afirmación, cada uno de esos polos siempre guardaría los vestigios del otro. Lamentablemente, esta tesis sobre la superación de la imagen-tiempo tiene una exposición apresurada, de modo que estamos a la espera de una nueva publicación en la que reciba el tratamiento reposado que se merece.
En tercer lugar, el pensamiento cinematográfico de Ruiz es remitido, implícitamente, hacia el final del texto, a sus fuentes en el modo de ser chileno tal como es descrito por el propio cineasta en múltiples y ya célebres enunciados. Implícitamente: pues no esta planteado como tesis ni argumentado, sino que es más bien un efecto del curso que toma progresivamente el libro. El texto de Sánchez es propicio para pensar a fondo la conexión entre las operaciones propias de la obra de Ruiz y su origen latinoamericano, conexión a menudo señalada y sobre la que el propio Ruiz insiste desfachatadamente desde su llegada a Europa.
La ontología del simulacro que Sánchez atribuye a Ruiz tiene una suerte de paradigma, de ejemplaridad, en el modo de ser chileno, “como si el deslizamiento hacia la simulación permanente ocultase la presencia de una identidad en proceso, hecha de activación de objetos eternos, verdaderos potenciales de creación, desgraciadamente absorbidos por las grandes fuerzas reactivas del alma nacional, del Chile permanente, que Ruiz no ha dejado de exponer” (p. 229). Sánchez reconoce una evolución en la relación de Ruiz con Chile: “Abandona la observación de esa vida enferma, agotada, parasitaria, escudada en la hipocresía, el ladinismo, la traición, y la chuecura del Chile permanente para asumir una metamorfosis que lleva la potencia a su grado más alto, el que se efectúa en la transmutación, en la creación y despliegue de una energía que permanecía reservada y que era apta, por su nobleza, para disfrazarse y jugar, adoptando insólitas formas proteicas, …De ahí, del sueño y la ensoñación diurna, ha salido otro Chile, no menos real que el otro, pero sí más secreto y enigmático” (123-124).
Ruiz queda así, parafraseando el estudio de Beatriz Sarlo sobre Borges, como un “cineasta en las orillas”, uno cuya condición occidental marginal lo obligó, como un asunto de derecho, no tanto a “retratar su aldea”, sino a subvertir los códigos (por ejemplo, la función del autor) para hacer espacio en la historia del arte, al menos de contrabando, a un modo de ser y a un humor otro, ausente, nuevo. Pero también como uno que, alejado del obsceno fetichismo criollista, se identifica con un país “de perfil bajo, anodino … secreto, enigmático” (p. 125). Como observa Rufinelli, entre Sánchez y Ruiz existiría una sintonía fina, como si “ser chilenos en diferentes exilios —el interior, el exterior— les hubiera dado la perspectiva con la cual mirar al país, su historia, su idiosincrasia” (p. 16). No habría, se sigue, un único modo de instalarse en esas “orillas”. Debe repararse en que, tras Diálogo de Exiliados, Ruiz reduplicó su condición, auto-infringiéndose un nuevo exilio, interior en el exterior, lo que lo aproxima aún más a Sánchez.
Fiel al espíritu ruiziano, el estilo de exposición del texto no es aristotélico: capítulos de no más de seis páginas, divididos, a su vez, en breves sub-secciones numeradas, van desplegando el contenido, como en espiral, en relación con distintos aspectos del discurso y la praxis del cineasta chilote. Sánchez está tan imbuido en su jerga que parece que cada frase del texto buscara resonar con una o más declaraciones de Ruiz —o con todas a la vez—. Por ello, la progresión tiene que ver más con la tarea de ir vinculando todas las legendas que pueblan el mundo de Ruiz, hasta agotarlo plegándolo sobre sí mismo. Es admirable la vocación hagiográfica de Sánchez para meterse con inquebrantable convicción en una camisa con tal cantidad de varas: vivimos en un mundo dominado por miserables que, al decir del finado Marchant, guardan en su puño el nombre del otro. Sánchez deviene entonces, entre nosotros, digno de ese regalo inmerecido que ha sido Raúl Ruiz.
Solari, P. (2012). Aventura del cuerpo. El pensamiento cinematográfico de Raúl Ruiz, laFuga, 13. [Fecha de consulta: 2026-03-07] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/aventura-del-cuerpo-el-pensamiento-cinematografico-de-raul-ruiz/484