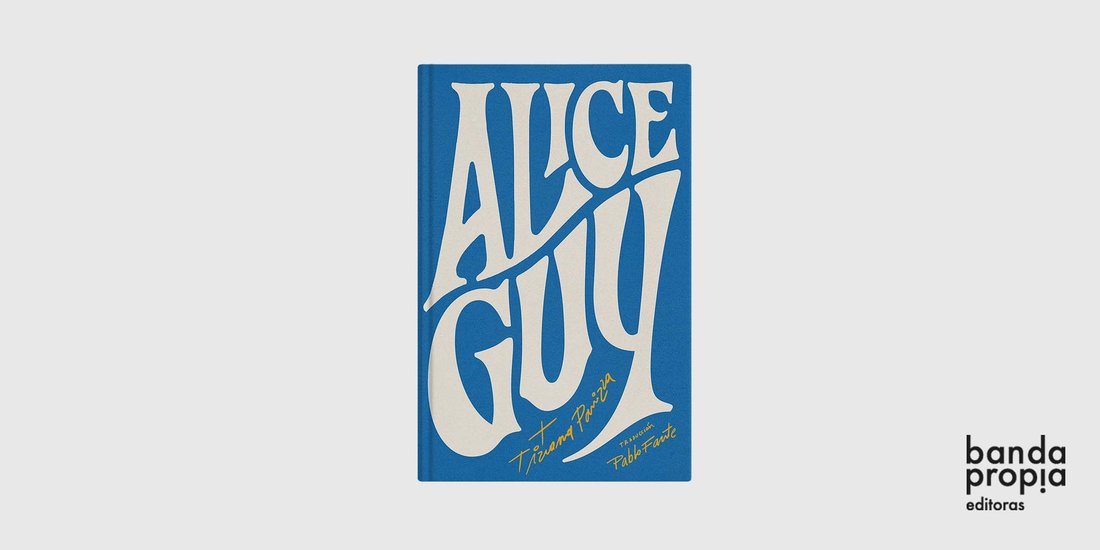
Hoy, que están de moda las retrospectivas, quizá el público reciba bien estos recuerdos de la más antigua entre las directoras de cine. No tengo la pretensión de hacer una obra literaria: solo deseo entretener, interesar al lector con anécdotas y recuerdos personales sobre el cine, su gran amigo que ayudé a traer al mundo.
Me han preguntado muchas veces por qué escogí una carrera tan poco femenina. Pero no escogí esta carrera. Mi fortuna estaba trazada sin duda antes de mi nacimiento y solo seguí una voluntad cuyo nombre ignoro. Extraño destino que intentaré narrarles.
Nací el primero de julio de 1873 en Saint-Mandé, a dos pasos del bosque de Vincennes.
Para que uno de sus hijos fuera francés ―mis numerosos hermanos y hermanas habían nacido todos en Chile―, mi madre había soportado valientemente una travesía de siete semanas. Así, yo misma venía de hacer mi primer viaje: Valparaíso-París. No sería el último.
En esos tiempos, este viaje era una aventura. ¡Una travesía de siete semanas en un barco sin ninguna comodidad! ¿Qué motivó a mis padres a exiliarse así?
En 1847 o 1848, un tío y una tía de mi madre migraron a Sudamérica para rehacer una fortuna socavada por la Revolución. Tuvieron éxito más allá de sus esperanzas, y sintieron el deseo de ver nuevamente a su familia y país.
Fue entonces que conocieron a mi madre, su sobrina, alumna en el convento de la Visitación. Se sintieron encantados por su belleza. Eran ricos, sin hijos, y les insistieron a mis abuelos para ponerla bajo su protección. Pensaron en casarla con un compatriota y amigo, Émile Guy, proveniente del Franco Condado y de buena familia (mi abuela paterna era la tía de Étienne Lamy).1Étienne Lamy (1845-1919) fue un abogado, periodista y político francés Había fundado las primeras librerías en Valparaíso y Santiago —me han dicho que en Santiago aún existe una librería Émile Guy.
Tres meses después, se celebró el matrimonio en París, en la Iglesia de la Madeleine.
Desconozco si el amor formó parte del contrato. En esa época, la familia decidía el futuro de las jóvenes. La Visitación, convento austero, insistía sobre todo en que se cumpliera con los deberes cristianos. Una mujer bien educada debía obedecer a su marido, saber mantener un hogar, ocuparse de sus hijos. La cultura era considerada secundaria, incluso nociva.
Algunos días más tarde, mi tío abuelo y su mujer tomaron el camino de vuelta hacia Chile junto a los recién casados. El viaje debió ser una dura prueba para mi pobre madre: dejar su país y a sus queridos padres por una tierra tan lejana, con un idioma que ignoraba, en compañía de un marido y parientes desconocidos pocas semanas antes. Además, mi madre sufría de terribles mareos en alta mar; pero era valiente y fuerte.
Al llegar a Valparaíso, toda la colonia francesa quiso tener el honor de presentarse. Como regalo de bodas, mi tío abuelo les entregó las llaves de una vivienda tan lujosamente amoblada como lo permitían los recursos del país.
Mi madre se dijo que haría lo posible para estar a la altura de todas estas muestras de apoyo. Aprendió rápidamente español y le ofreció a mi padre ayuda en el negocio.
Mi padre le encomendó que hiciera críticas de algunos libros que recibía desde Francia. Lo logró bastante bien.
Su amable hospitalidad y su dedicación por los enfermos la convirtieron rápidamente en la preferida de la colonia.
Sus aventuras con los indios, aún insumisos, a quienes todos los europeos temían, pero que la adoraban por su bondad, serían por sí mismas un relato interesante.
Tenía veintiséis años cuando decidió que su quinto hijo sería un francés de Francia.
Cuando cumplían la edad suficiente para viajar, mis hermanos y hermanas eran enviados a Francia, donde los jesuitas, para que recibieran la única educación que se consideraba adecuada en la época.
Mi padre, que la había acompañado, volvió a partir poco después de mi nacimiento. Mi madre se le unió algunos meses más tarde, y yo quedé con mi abuela materna. No sufrí con este abandono: mi abuela me adoraba y mimaba. Vivía en Carouge, un barrio de Ginebra que atraía a los artistas, en un pequeño departamento cuya terraza daba hacia uno de esos jardines desordenados, con pebeteros perfumados, junto al río Ródano. Allí se refugiaban mi hermano mayor y mis tres hermanas durante las vacaciones o cuando se enfermaban.
La abuela no era rica, pero en su minúscula casa, a pesar de nuestra diferencia de edad, todos nos sentíamos felices. Reunidos en torno a la mesa, donde la sopa de cerezas perfumaba el vino caliente o la canela, donde el queso blanco hecho por ella ofrecía en un cuenco su corazón cremoso, nuestra abuela nos contaba leyendas de su país, Bearne, y nos cantaba con una voz admirable, sorprendentemente joven, su canción preferida: «Bello cielo de Pau, cuándo te volveré a ver».
Fue un profundo desgarro cuando mi madre, a quien yo ya había olvidado, vino a vernos tres años más tarde y decidió llevarme a Valparaíso. En la estación, la pobre vieja lloraba. Yo lloraba y pataleaba cuando la señal de partida precipitó la separación. Ciega de lágrimas, terminé quedándome dormida.
Teníamos pasajes reservados en un buque de carga inglés. No sé si partimos de El Havre o Burdeos, pero la novedad del contexto, la actividad de los viajeros, los portadores de maletas, los marinos, el espectáculo del enorme navío en que íbamos a viajar, fueron relegando al pasado el rostro de mi abuela.
En ese entonces, había que llevar consigo las cosas necesarias para vivir en el barco durante casi dos meses. Un verdadero corral se amontonaba en la cubierta de popa. Una grúa transportaba costales y toneles a las bodegas. Todos los viajeros llevaban sillas reclinables, frazadas y mantas. Mi madre, que ya sufría de mareos, me encargó a la única camarera.
Como no había más niños a bordo, me convertí rápidamente en la regalona de los pasajeros y la tripulación. Mi madre, recostada en su silla, me confiaba con gusto a los cuidados de los otros pasajeros. A pesar de la diferencia de idiomas, nos entendíamos perfectamente. ¡Quizá entonces ya usaba la pantomima!
De este viaje solo conservo algunos pocos recuerdos. La larga cinta de oro que la luna desenrollaba hasta el horizonte. El mar fosforescente, los peces voladores, mi primer cruce del ecuador.
En San Vicente y en las Bahamas, cuya ensenada bullía de tiburones, los pasajeros tiraban monedas al mar para ver cómo los niños negros se zambullían para recuperarlas. Yo era demasiado niña para comprender la crueldad de este juego. Felizmente, esa vez los escualos fueron más lentos y los niños, rápidos y diestros, salieron indemnes.
En Rio de Janeiro y en Buenos Aires, paramos algunos días para renovar los víveres y que los pasajeros descansaran un poco. El canal de Panamá aún no existía y el paso de la cordillera de los Andes era impensable para una mujer con una niña. Cuando bordeamos la Patagonia, recuerdo que subió al puente un fueguino semidesnudo, pero con un sombrero de copa plegable.
Al ingresar al estrecho de Magallanes comenzó la fantasía. El barco avanzaba de manera lenta y prudente entre dos muros de hielo. El sol hacía brotar de cada grieta destellos tornasolados, y mi imaginación infantil poblaba cada caverna, cada cascada petrificada, con hadas y animales extraños. Estaba convencida de haber visto osos blancos que venían de noche al claro de luna a observar nuestro paso. Mi madre me repitió que no había ningún oso, ningún hada. Hasta hoy no estoy segura: los he visto tantas veces en sueños…
Finalmente, desembocamos en el Pacífico y nos dirigimos hacia el Norte, bordeando la costa chilena hasta Valparaíso, donde nos esperaba mi padre.
La llegada estuvo llena de cosas interesantes. Como los grandes buques no tenían derecho a atracar en el puerto de Valparaíso, se nos acercaron varias barcas remadas por indios. La mayoría traía flores y frutos del país: mangos, chirimoyas, que le ofrecían a los viajeros en canastillos agarrados de la punta de un palo. Se instalaron grúas que levantaban pasajeros, animales y equipajes, y los depositaban en las embarcaciones.
Me había sentado a horcajadas en la roda del buque para seguir este espectáculo. Un grumete que mandaron a buscarme me sacó de esa posición arriesgada y me llevó donde mi madre. Para mi gran sorpresa, la encontré en brazos de un señor grande que la besaba varias veces y la observaba cuidadosamente:
—Este viaje te agotó, mi pobre Marie. No te ves bien.
—Nada extraño, señor Guy —dijo el capitán, acercándose—. Missia Mariquita es fuerte, pero siete semanas de mareos en alta mar no son para menos. Llegué a pensar que la dejaríamos en Río. Sin embargo —dijo atrayéndome hacia él— aquí hay una chiquilla que no le tiene miedo al balanceo. ¡Es todo un lobo de mar!
Mi padre —porque ese señor con bigotes de galo era mi padre—pareció notar mi presencia por primera vez. Me acercó a él y me miró un buen rato:
—Se te parece, Marie —dijo finalmente, dándome un beso.
—Es verdad, Missia Mariquita —dijo el capitán—. Esperemos que sea igual de bonita y buena que usted.
—¿No fue a Europa este año, don Emilio?
—No, acabo de abrir otra librería en Santiago y se fue toda mi energía en eso.
Después de intercambiar algunas palabras de agradecimiento y despedirse, nos instalamos también en una barca. En el puerto nos esperaban unos criados. Tenían la tez cobriza, pelo negro recto y reluciente, bellos ojos algo rasgados que brillaban de alegría, y de sus bocas de dientes deslumbrantes brotaban palabras extrañas:
—Buenos días, Missia Mariquita. ¿Cómo está? ¡Qué bonita la niñita! 2En español en el original
Nos instalaron en un ligero cabriolé enganchado a dos pequeños caballos. Mi padre cogió las riendas y partimos a toda velocidad por las calles sombrías, frente a indios con poncho y bellas chilenas con mantilla.
El vehículo se detuvo en una vasta hacienda. Mi padre lanzó las riendas a un criado y —más que ayudar a mi madre— la cargó hasta un amplio porche protegido del sol por persianas de juncos trenzados. Habían servido unos refrescos cerca de un sofá largo, donde mi madre se recostó con gusto. Abandonada a mi propia suerte, desamparada, decidí lanzarme a descubrir este nuevo mundo, y me interné valiente por un corredor. Al fondo se escuchaban risas y voces. Desemboqué en una veranda que daba sobre un gran patio, donde los criados descargaban el equipaje. Me vieron, vinieron hacia mí. Una de las indias quiso tomarme. Aterrada, me escapé gritando. Choqué con mi madre, que vino corriendo porque creyó que había un accidente.
Entendió lo que pasaba, me tomó en brazos y le pidió a la india desconcertada que se acercara.
—No tengas miedo, mi niña —me dijo—. Conchita es dulce y buena, ella se va a ocupar de ti. Dale la mano.
Obedecí. Conchita tomó suavemente mi mano y le dio un beso. Me sentí más segura. La miré y le tendí los brazos. Desde entonces no nos separamos más.
Esa misma noche, fue Conchita quien me acostó en la gran cesta de mimbre que me sirvió de cuna, después de hacerme rezar. Fue ella quien susurró una canción india para dormirme.
Adopté muy pronto las costumbres de esta nueva vida. Veía poco a mis padres. Mi padre estaba ocupado por sus negocios, mi madre por sus obligaciones mundanas y caritativas. Yo pasaba la mayor parte del tiempo en la gran lavandería, donde Conchita se juntaba con sus camaradas después de encargarse de mi aseo y pasearme. En Chile, en esa época al menos, cada casa tenía su lavandería personal. En un país en que el calor es intenso, donde rara vez llueve, la ropa femenina es de colores claros y hace falta cambiarse todos los días. Nuestras sirvientas eran jóvenes y alegres, cantaban de la mañana a la noche. Una gran damajuana con vino del país servía para refrescarlas. Un día, aprovechando un descuido de Conchita, lo probé: me pareció tan bueno que pronto me tambaleaba sobre mis dos piernecitas.
Conchita se dio cuenta de mi estado, pero no del motivo. Muy preocupada, me llevó donde mi madre. Al parecer, yo exhalaba un perfume vinoso que rápidamente dio señas de lo que pasaba. Mi madre nos retó fuerte: a Conchita por su falta de vigilancia y a mí por mi «indecencia». Pero mi timidez habitual se había diluido en la bebida. Iba y venía sobre mis piernas de algodón con los brazos al cielo y gritando:
—¡Tanto cuento por un vasito de vino!
Me acostaron y me dormí al instante. Cuando volví a la lavandería, habían puesto la garrafa lejos de mi alcance.
Me encantaban los domingos. En la misa siempre había unos canastos grandes llenos de bollos benditos. Me gustaba ver a las bonitas chilenas arrodilladas en sus esterillas directamente sobre el piso, a veces con los brazos en cruz, perdidas en una profunda adoración. En la tarde, trepábamos con Conchita las quebradas que dominaban la bahía. Ahí, unas indias viejas machacaban choclo con piedras redondas en una roca hueca. Con eso preparaban unas suculentas empanadas, suerte de tartas rellenas de carne, ají, pasas. Vendían panes de azúcar de arce y unas enormes naranjas. Sus trajes eran abigarrados y sus lenguas activas. Regresábamos a casa cuando caía la noche.
Me llevaba de lo mejor con el vigilante que me había aterrorizado al gritar las horas la noche en que llegamos. Vino a socorrernos el día que un terremoto —que lamentablemente abundan en Chile— hizo que cambiara todo el mobiliario.
Conocí a Cuatrocéntimos, el perro heroico de los bomberos, su mascota, que agarraba en el hocico los tubos rotos y los sujetaba fuerte hasta que los hombres terminaban su tarea. Este animal extraordinario mendigaba puerta a puerta. Solo aceptaba monedas de céntimo. Cuando tenía cuatro, partía donde el carnicero o el panadero y sabía indicar muy bien qué pedazo le apetecía. Por eso su nombre Cuatrocéntimos.
A veces nos venía a visitar. Si yo estaba en el jardín, se recostaba y podía estirarme entre sus patas a gusto hasta que lo llamara el deber.
Como a mí, le gustaba ese jardín donde crecían flores extrañas, cuyo nombre nunca supe, pero que a veces reconozco en mis viajes por su perfume intenso, que me despierta el recuerdo de Chile.
Después de dos años de esta vida feliz colmada de alegría y sol, me había convertido en una morenita que solo hablaba español. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué drama se interpuso en nuestra vida? Aún lo desconozco.
Una mañana, Conchita vino llorando a despertarme. Me vistieron más abrigada que de costumbre. Había maletas en la veranda. Mi madre me dio un fuerte abrazo, me dio muchos besos. Mi padre ya se había instalado en el cabriolé, el mismo que nos trajo dos años antes. Hice el viaje de vuelta a Francia solo con él, muy triste.
Tomamos el estrecho de Magallanes en sentido inverso. Mi fascinación ya no tuvo la misma frescura: echaba de menos a mamá y Conchita. Mi padre, sombrío, hablaba poco. Pero lentamente la vida a bordo me hizo olvidar la pena, otra vez. El barco transportaba suficientes animales para armar un zoológico: dos cachorros de león y un espléndido cóndor que casi me arrancó la mano cuando quise regalarle frutillas.
Finalmente, llegamos a Burdeos. Nunca olvidaré esa tarde en el hotel. Mi padre había pedido un café mazagran. Tenía los ojos perdidos en la bebida dorada y gruesas lágrimas caían sobre sus bigotes. Yo estaba sentada en un pequeño taburete cerca de su sillón. Con el corazón apretado, miraba su mano que colgaba: aunque me moría de ganas, no me atreví a apoyar mi mejilla sobre ella.
Unos días más tarde ingresé como pensionada en el convento del Sagrado Corazón, en Viry, en la frontera suiza. Tenía seis años.
Después de esos dos años de sol y alegría, sentí que entraba en el nido de un pájaro nocturno. El conde de Viry le había prestado ese castillo a las monjas cuando fueron expulsadas de Francia. La religiosa de negro que me recibió me hizo subir y bajar escaleras, atravesar largos pasillos abovedados, oscuros. El silencio era total, el frío punzante.
Entramos a un gran dormitorio común, iluminado sobriamente. Niñas vestidas con largos camisones, arrodilladas frente a sus camas, contestaban al rosario que una vigilante desgranaba con monotonía. Una joven de uniforme azul oscuro —traje que yo también llevaría—, con la cinta celeste y la medalla de plata de las Hijas de María, me tomó la mano, me llevó hacia una pequeña cama vacía, me desvistió y me acostó. Allí, sollozando, finalmente me quedé dormida.
En la primera misa, a las seis de la mañana, me reencontré con mis tres hermanas y me sentí menos abandonada. Servían el desayuno en el refectorio sobre unas mesas largas. Las religiosas pasaban detrás nuestro repartiendo pan y café con leche. Comíamos en silencio, mientras una de las internas mayores recitaba una lectura piadosa.
Aprendí de nuevo francés y, sobre todo, sufrí una dura transformación: pasé de ser una niña libre y alegre a una pequeña tímida y bien portada. Los métodos empleados no eran suaves: por las ofensas menores, largos arrodillamientos con los brazos en cruz en un pasillo helado. Por los pecados graves, encierro en la celda con pan seco y agua. Pero las hermanas no eran malas. La Orden era severa con ellas también. La Superior, una gran dama, deseaba convertirnos en mujeres fuertes, hechas y derechas, capaces de cumplir dignamente cualquier rol en la sociedad. Y para ello usaba los medios de la época.
Los días que enfermaba eran los únicos realmente felices. Me solía dar amigdalitis, y las religiosas, seguramente por miedo a contagios, llamaban a mi abuela para que me viniera a buscar. Era una semana de gracia en que recibía nuevamente su cariño.
Sin embargo, mis hermanas y yo gozábamos de ciertos favores: las cuatro éramos protegidas por monseñor Merlinod, entonces obispo de Ginebra y amigo de nuestra familia.
Pasé seis años en esa residencia sombría. Cada jueves teníamos un paseo por el campo, muy bonito, por cierto. Deambulábamos de a dos bajo la vigilancia de una lega. La diversión preferida de algunas compañeras, que me dejaba helada, era la cacería de ranas: les quitaban la piel y las arrojaban vivas en los charcos. La vigilante miraba este juego con indiferencia.
El 14 de julio era un día oscuro. Cada vez que explotaba un petardo en el pueblo, debíamos arrodillarnos y rezar por el alma de Luis xvi.
Cuando las grandes se iban de vacaciones, les advertían que si besaban a un muchacho les saldría un enorme bigote.
Años más tarde, encontré una filial de mi convento en Estados Unidos. Todo es completamente diferente. Ahora las propias religiosas preparan a sus alumnas para sus citas y les enseñan danza.
Una serie de catástrofes puso fin a nuestro encierro. Violentos terremotos, incendios y robos arruinaron a mis padres. Mi padre volvió solo a Francia. Llamó a su lado a mi hermano y mis dos hermanas mayores, y fuimos inscritas, mi última hermana y yo, en una institución religiosa menos costosa, en Ferney, en el antiguo castillo de Voltaire, debidamente exorcizado. Quién sabe si su sombra no erraba a veces en el jardín o en las salas, escuchando con ironía las lecciones que nos daban…
La muerte de mi hermano mayor, víctima de un reumatismo cardiaco a sus diecisiete años, hizo volver a mi madre a Francia y nos reunió a todos en París, en condiciones de vida muy diferentes a las que habíamos conocido. Mi hermana mayor entró a la Escuela Normal, las otras se casaron bastante rápido. Yo terminaba los estudios en una pequeña clase en la rue Cardinet, cuando mi padre murió a los cincuenta y un años, más debilitado por la tristeza que por la enfermedad.
Me quedé sola con mi madre, que hasta entonces nunca se había preocupado de las realidades de la vida.
Felizmente, nos quedaban algunos amigos. Gracias a ellos, mi madre fue nombrada directora de la Mutualidad Parvularia, sociedad creada por los sindicatos de textiles para socorrer a las obreras menesterosas que serían madres (la seguridad social no existía entonces). La experiencia como voluntaria en los hospitales chilenos, a los que había dedicado todo su tiempo disponible, resultó una excelente preparación para la tarea que le fue conferida. Se entregó a ella con toda el alma.
Pensando que un contacto con la verdadera miseria solo podría hacerme bien, me pidió que la acompañara y ayudara. Mis inicios fueron difíciles. Era realmente una blanca paloma: hasta entonces, llevaba una vida bastante esnob, y el pueblo de los suburbios me parecía de otra raza. Algunas visitas bastaron para despertar en mí simpatía, piedad y muchas veces admiración.
Me correspondía ir a la clínica oftalmológica del profesor Dehenne, en la rue Monsieur-le-Prince. Le llevaba bebés recién nacidos que sufrían de oftalmía purulenta, y que algunas horas de espera podía dejar ciegos. Sentía cierto orgullo cuando el maestro decía:
—¡Vaya! Aquí viene la señorita Alice y sus niños…
Después de curar a los bebés, me inundaba los ojos con Argyrol:
—Cuidado, pequeña, esta mugre es terriblemente contagiosa, no habría que arruinar esos lindos ojos.
Algunos meses más tarde, tras una discrepancia con la dirección, mi madre renunció y terminamos nuevo en una situación difícil. Pero teníamos un nuevo amigo: el secretario general del Sindicato, sobrino de la fundadora del convento en que nos habían educado. P. B. debía tener en ese entonces unos setenta años. Yo tenía diecisiete, pero estaba realmente encariñada.
Todos los jueves por la tarde eran un día de fiesta para mí. Los pasábamos donde P. B. con sus dos hijas. Me sentaba cerca de él, mi mano en la suya, mientras sus dos hijas servían el té, tocaban música y mi madre tejía o bordaba.
Él fue quien aconsejó a mi madre que me hiciera seguir cursos de taquimecanografía, ciencia nueva en la época. El director de ese curso era un excelente taquígrafo judicial, que además trabajaba para la Cámara de Diputados, donde me llevó algunas veces, igual que a la Sorbona, para entrenarme en taquigrafiar rápidamente. Contento con mis avances, decidió darme clases particulares. Muy pronto, le pareció que yo era capaz de ocupar el puesto de secretaria en una pequeña fábrica del Marais.
—Para que agarre vuelo —dijo—. Cuando tenga un puesto mejor le avisaré.
Esta primera experiencia de secretariado en una fábrica de barniz en la rue des Quatre-Fils fue, efectivamente, toda una experiencia. Mis jefes ocupaban una oficina separada de la sala donde estábamos el jefe de servicio, los contadores y yo. Después de revisar el correo, a veces muy original —por ejemplo, esta carta: «Soiyo quesoi su cliente que su mujer jue a banisar por 15 año» (sic)—, el jefe de servicio repartía los pedidos en las zonas de producción.
Me quedaba sola en medio de una docena de hombres. Uno de ellos venía de los Batallones de África, y les aseguro que no era ni bello ni rubio… y que el sol no acariciaba la frente de mi legionario. 3Alice Guy parafrasea la canción «Mon légionnaire» (1936), cantada originalmente por Marie Dubas e interpretada luego por Édith Piaf. Los Batallones de Infantería Ligera de África fueron un cuerpo militar francés en que recalaban militares condenados por diversas faltas Tenía una bocota con dientes negros de la que salían, como de una alcantarilla, todas las bromas de campamento subidas de tono, obviamente dirigidas a mí. Las comprendía lo suficiente. Un día, exacerbada, salté hasta su escritorio, golpeé con el puño con todas mis fuerzas, y le grité:
—¡Se va a tragar de vueltas sus porquerías, va a cerrar su boca y me va a dejar trabajar tranquila, sino recurriré a quien corresponda!
Se levantó como un diablo suelto.
—Ah mier… ¡Resulta que me reta! Hará falta domarla a la cabra.
La llegada del jefe de servicio interrumpió el diálogo. Volví a mi puesto, todavía temblando y casi en lágrimas. Al contrario de lo que temía, no lo vi a la salida. Pero al otro día me llamaron a la oficina del jefe, que me dijo muy serio:
—Señorita, usted trabaja aquí como secretaria. Su rol no es hacerle comentarios al personal, como ayer. Que no vuelva a ocurrir.
—Perdón, señor, pero no hice ningún comentario relacionado con el trabajo.
—¿De verdad? ¿Y entonces sobre qué fue?
A regañadientes, le conté la escena del día anterior.
—Comprendo. ¿Y por qué no habló con su jefe o conmigo?
Llamó al jefe de servicio.
—Haga venir a fulano.
Unos momentos más tarde, «mi legionario» apareció, mucho menos presumido.
—La señorita acaba de darme una versión diferente a la suya sobre la escena de ayer —le dijo el patrón—. Si le importa conservar su empleo, haga lo necesario para que ella no necesite quejarse de nuevo. Puede retirarse.
Sin contestar, pero con una mirada dura, dio media vuelta. Di las gracias y volví a mi puesto también.
No todos los empleados eran tan groseros. Uno de los jóvenes contadores me ayudaba con gusto cuando había demasiado que clasificar. Aprovechó el primer momento favorable para decirme en voz baja:
—Déjeme acompañarla hoy. Dijo que le haría pagar caro lo que pasó. ¡Es un mal tipo, se lo aseguro!
—Gracias. Es amable de su parte, pero a las siete las calles no están vacías. No me va a comer.
Estábamos en invierno, uno de los más duros que haya conocido. A al salir de la oficina la noche era negra, y cuando escuché tras mío unos pasos pesados, algo más que el aire helado me hizo temblar. Pero por nada en el mundo me habría apurado.
Pronto, esos pasos me alcanzaron. Una voz de los suburbios entabló el diálogo:
—¿Le puedo caminar aquí al lado?
—La vereda es de todo el mundo…
—¡Entonces, se fue con los tarros con el cuento!
—Usted se fue con los tarros, como dice. Escupió al aire y le cayó en la cara. Mala suerte.
—Fuera broma… ¿No se le fue a quejar?
—Pues no… Me puedo defender sola contra sus insultos. No es nada bonito lo que hace, ya sabe.
Ya no tenía miedo y, como la rabia me inundaba otra vez, solté todo lo que tenía en el alma. Me escuchó con aire avergonzado, sacudiendo a veces los hombros como un perro mojado.
Finalmente, paró de caminar y me retuvo.
—Y quizá sí que tiene razón. Y como que parece buena. Si quiere siamos amigos… Y como si alguien la molesta… se las arregla conmigo.
Me tendía su pata… Puse la mía. Ciertamente, para gran sorpresa de mi amigo el contador, que nos seguía de lejos. Cumplió con su palabra y terminé la práctica en paz.

Guy, A. (2020). Alice Guy. Memorias 1873-1968, laFuga, 24. [Fecha de consulta: 2026-03-04] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/alice-guy-memorias-1873-1968/1029