
Vivir juntos, radicalmente
En una serie de planteamientos en búsqueda de una pragmática del encuentro, Jean-Louis Comolli asigna a la fundación de un estar junto la evocación de una utopía de la comunidad en el cine. Aquí, vivir juntos será efecto de un encuentro mediado por imágenes –entre espectadores, realizadores de cine, sujetos filmados– ¿Cómo producir común en la imagen y por medio de la imagen?, él pregunta entonces. ¿Cómo, quizá, hacer para que vivamos juntos? -¿o cómo vivir juntos entre imágenes-? Será imperativo a la práctica del cine que la presencia del otro tenga la intensidad de una emergencia. Inventar tales cohabitaciones, a través de imágenes, implica que se persigan condiciones para que al cine sea posible, por lo tanto, “pensar otramente”: “dejar el otro tomar el lugar, ocupar el entorno, formar su mise en scène, invertirse él mismo de su deseo de película. Rodar este trabajo del otro.” (Comolli, 2012, p. 175)
Despleguemos brevemente ciertas prerrogativas de esta solicitación política: entendemos aquí que la cámara produce la operación diplomática de avecinar a los que ven y a los que son vistos. Mediante el establecimiento de un punto de vista, se atribuye a la máquina un ojo provisoriamente humano y se son instituidas condiciones de relación para que nosotros miremos los unos a los otros mutuamente, produciendo simultáneamente a nosotros mismos, a los otros y a lo que nos une y que nos separa. Se prepara, por lo tanto, un hábitat provisional, de relieve utópico, donde nos instalamos y donde nuestras afecciones, relativamente implicadas entre sí, establecen comunidades de mirada, capaces de reposicionar sujetos en el trazado de distancias del mundo. Se supone así que el cine es resultado de un proyecto generoso, práctica de escenificaciones impulsadas por la productividad del riesgo y por las potencias de la fragilidad, dirigidas por lo tanto hacia una “transición al otro” (Comolli, 2012) como proyecto político fundamental. 1Nos gustaría considerar aquí la noción de utopía de Michel Foucault: “Las utopías consuelan: es decir que, si no tienen ningún lugar real, desabotonan, sin embargo, en un espacio maravilloso y liso; abren ciudades con amplias avenidas, jardines bien plantados, regiones fáciles, aunque el acceso a ellas sea quimérico” (1999, p. 13)
Podemos decir que tales afirmaciones son las prerrogativas tradicionales de un programa humanista –marcado, en gran medida, por el canon moderno que ha liberado el cine de los estudios para llevarlo más cerca de la vida humana en su dimensión cotidiana, (asombrosamente) ordinaria–. Del horizonte del cinema-vérité a lo del Neo-realismo, pero también entre los numerosos cines contemporáneos, de Abbas Kiarostami a Pedro Costa, las muy diversas manifestaciones de esta política de imágenes fundadas en el encuentro han estado fabricando escenarios y parlamentos en los que se especulan otros repartos (Rancière, 2005) de mundo. Han venido confundiendo la asimetría entre los que hacen la escena –opresores u oprimidos, trabajadores o burgueses– para luego reconfigurar posibilidades de avecinamiento de acuerdo con condiciones tales que nosotros podamos surgir, devenir y sentir en comunidad.
Dejan, con todo, una pregunta que se deriva de la de Comolli: ¿Cómo vivir juntos, si el otro filmado no es humano? ¿Según cuales condiciones podrá haber una operación política que, en el ámbito de los procedimientos específicos del cine, ensaye situaciones de afección entre humanos y no humanos y constituya, por lo tanto, comunidades múltiples? ¿Que amplíe el horizonte de los encuentros y repartos posibles más allá de las fronteras cosmológicas demarcadas por el humanismo moderno? Cómo señala Bruno Latour, desde el dominio de una filosofía política de la ciencia, “si queremos rediseñar las nuevas instituciones de la democracia, tenemos que disponer, a partir de ahora, de la multiplicidad de asociaciones humanas y no humanas” (Latour, 2004, p. 80). Y no hay que olvidar que el cine, tajada de una frondosa y avasalladora imagérie, para usar términos todavía empleados por Jacques Rancière (2012b), tiene la fuerza y la sustancia de una institución.
Rodar una emergencia

Todavía Latour nos alerta: nos ocupamos ahora de la crisis del proyecto de la modernidad, que ha segregado la naturaleza y la cultura por efecto de las luces evocadas para emancipar al hombre, a pesar del mundo que le rodea y a través de su explotación, paralelamente económica y epistemológica (Latour, 1994, p. 16). El fin del socialismo como alternativa productiva, por un lado, y las primeras reuniones internacionales basadas en el conturbado estado geológico del planeta, por el otro, tendrían como efecto central la emergencia histórica de dos frentes, respectivamente: en primer lugar, la consolidación del capitalismo como condición unívoca y la institución permanente de la explotación del hombre por el hombre –¿cómo creer que en efecto somos capaces de emanciparnos a nosotros–?; segundo, el descontrol del humano sobre los fenómenos de lo que llamamos naturaleza y el fracaso de un programa de progreso basado en su dominio total –¿cómo despreciar un escenario en el que el mundo no humano sugiere, con signos a menudo espectaculares, ser proveído de agencias históricas?-
Estas consideraciones son importantes para entender el lugar donde se encaja el cine de Sergei Dvortsevoy, director kazajo, y sobre todo la dimensión discursiva de gestos que, inscritos en sus imágenes, hacen eco de demandas y proposiciones históricas. Crecido en un entorno cambiante y enmarcado por el paso del sistema soviético al capitalista, Dvortsevoy apoya sus pocas películas en un esfuerzo persistente: el de habitar, con paciencia y persistencia, los paisajes devastados por el fin del socialismo y descubrir –o instaurar– formas de vida colectiva encantadas por una atmósfera de ruinas geográficas muy transparentes.
En Paradise (1996), su primera obra, filma a campesinos en una zona miserable de Kazajstán, yuxtaponiendo retratos en los que vemos, en plano secuencia, varias escenas privadas o públicas: residentes van a alimentar sus vacas, a las que persiguen en los campos y con las que van a jugar; un bebé, sentado en el suelo, se ensucia al tomar, solo, su cuenco de leche, y luego llora, para pronto extenderse en el suelo; un camello tiene su nariz perforada y luego acoplada a la carrocería, para salir finalmente con los humanos para trabajar. Ya en Bread Day (1998), una sociedad de campesinos, en su mayoría ancianos, manufactura panes en una rutina de trabajo duro y, semanalmente, tiene que enfrentar a los rigores del invierno y empujar un contenedor a los rieles de la vía del tren, por lo que más tarde la comida es enviada a San Petersburgo, donde será vendida; de nuevo, los espacios privados y de sociabilidad se alternan en una búsqueda residual por rastros de existencia colectiva y singular que incluyen lo humano, pero también las cabras –que rodean e invaden, con la naturalidad de amigos íntimos, los espacios domésticos– y los perros –que recorren los escenarios con la energía asertiva de niños juguetones–.
En estas películas, la cámara cruza imágenes de trabajo y de placer, confundiéndolas en una sola geografía política. Distiende el tiempo casi inmanente de la miseria para encontrar diletantismos, deslices de la enunciación, la coreografía de los cuerpos, sujetos y grupos que transitan y se estacionan, los unos junto a los otros. Podríamos decir, con Rancière, que sus obras son “sólo la superficie en la que la experiencia de aquellos que han sido relegados a las orillas de los circuitos económicos y de las trayectorias sociales pretende cifrarse en nuevas figuras” (2012a, p. 163). Figuras que surgen en el marco de una historia económica en trozos, atormentada por el fracaso, como Latour sugeriría, de la posibilidad de la emancipación antes abogada por la teleología comunista, y luego desafiadas a aparecer, existir en las imágenes. Pero, todavía a la sombra de lo que Latour decía, las imágenes de Dvortsevoy están fuertemente orientadas por operaciones que propagan no más designios tan sólo humanistas –es decir, de un reparto entre personas humanas en comunidad–. Como observamos, él constantemente instala la cámara en paisajes habitados por seres humanos junto a otros animales –y los efectos de tal ubicación no podrían ser más enfáticos–.

El hábitat de la historia y de la imagen que aquí convoca a los sujetos es escenario de un avecinamiento nunca incipiente entre las especies humana y no humanas. Si “esto que llamamos poner en escena es en la práctica un enfrentamiento con el deseo y con las mises en scène del otro” (Comolli, 2012, p. 175), en sus películas los animales no humanos parecen participar en la lucha, estableciéndose en escena permanentemente. La cámara es impulsada a vagar por los escenarios y se arrima de unos y de otros con el mismo interés: seguir senderos, caminos y desvíos, construir y derribar las rutinas, compilar gestos y movimientos, dejarse seducir por una erótica indiscriminada del mundo compartido. Como si los animales, tradicionalmente alejados del campo social, tuviesen que, en esta ocasión, ser invitados en el establecimiento de un orden colectivo. Como si, aquí, ocupasen parte activa en las afecciones que cruzan la escena común, adquiriendo un estatuto de potencias –que todavía deberán ser descubiertas e inventadas– a lo largo de nuestra historia y de nuestras vidas, que aquí se han encontrado. 2Además de las películas ya mencionadas Highway (1999) e incluso Tulpan (2008), única ficción de Dvortsevoy, comparten un claro interés en rodar la aproximación entre animales humanos y no humanos. El primero sigue las actividades de un circo y sus participantes de diferentes especies. El segundo se aproxima de importantes personajes no humanos, como una oveja que da a luz en escena
Discutiremos, con más detalle, las operaciones que convocan afecciones no humanas en el cine de Dvortsevoy. Tratamos aquí de lo que parece un encantamiento entre cámara y animales no humanos, breves erupciones poéticas que desplazan la mirada de un encuentro hecho entre humanos para luego dirigirse a las coreografías y copermanencias de otros cuerpos animales –ellos se invitan y son mutuamente invitados a establecerse en escena, ahora en el campo, a veces en el fuera-campo–. Estas operaciones se nos presentan en la manifestación de una alienación de la cámara.
El perro reprimido
Pensemos antes en Umberto D. (Vittorio De Sica, 1952), importante rodaje de la relación íntima entre un hombre, Humberto, y su mascota, Flike. Esta fábula neorrealista nos muestra este jubilado en una Italia con cicatrices de la posguerra. Traje bien cortado y porte elegante, él entonces vive en la miseria, sin dinero siquiera para pagar las deudas acumuladas en la pensión donde vive. La escena que inicia el largometraje introduce las demandas del parlamento que el personaje habita y comparte: una protesta de los beneficiarios del sistema de pensiones italiano, que requieren un incremento de sus salarios, toma las calles de Roma. El cine instaura, en la imagen, una doble bandera política, que encarnase en la furia de los hombres y, a la vez, se manifiesta en las marcas de vida y muerte dejadas en el paisaje europeo, maltratado de esta forma por la historia –y aquí en un intento expresado de erguirse una vez más–.

Esta escena demarca, de manera preliminar, las condiciones políticas según las que otro tipo de reparto podrá tener lugar entre opresores y oprimidos: condiciones que son, sin embargo, sólo el lastre de un programa discursivo que identifica el proyecto neorrealista. La continuada reiteración y el desarrollo de sus competencias serán manifiestos por medio de la observación íntima de la vida cotidiana de Umberto, siempre seguida de cerca por De Sica, mientras el personaje busca maneras de sobrevivir –y de ser feliz– en una sociedad que lo aparta de forma permanente de aquellos que cruzan su historia. Por un lado, su inadecuación al entorno social se manifiesta a través de puntuaciones de naturaleza propiamente narrativa, de contornos clásicos cristalinos –la falta de dinero de Umberto es el desencadenante ficcional que lo lleva a vender sus pertenencias, fingir estar enfermo para permanecer en el hospital, considerar pedir limosna, percibirse, en fin, en medio a una serie de acontecimientos dramáticos que le van a constreñirse y marginarse progresivamente–. Por otro lado, y dando más fuerza a las prerrogativas neorrealistas –sea con respecto a un estilo o a una política– la ruta de Umberto es asombrada por las marcas indiciales de la locación, del tiempo extendido y intensificado, del mettre en scène interesado en el libre flujo de las acciones en el cuadro.
Sabemos que hacer la cámara, así lanzada en el mundo, suprema, es una cualidad que el programa neorrealista ruega como tarea fundamental de un cine comprometido con la historia de los hombres. Si ella pone los sujetos en relación, el plano-secuencia hace con que la relación sea intensa. Serge Daney relee la defensa baziniana de los neorrealistas: “Cada vez que se puede poner en el mismo encuadramiento dos elementos heterogéneos, el montaje se queda prohibido” (2006, p. 55), lo que nos permite afirmar que ya aquí es una pragmática del choque, el enfrentamiento en acto, que va a radicalizar un proyecto de cine dirigido a una descubierta del mundo. Pero si lo real es una potencia que surge de la intensa relación entre sujetos y espacios filmados, su destino para los neorrealistas es, una vez más, la “situación humana” (Zavattini, 2004, p. 51). Si se pone en escena para que el mundo emerja, si a la imagen la interesa desbravar la potencia particular de esta escena y darle autonomía por medio de la duración, es porque el deseo de ver del cine “es un hecho de concreta veneración hacia otras personas (…), un propósito fuerte, un deseo de comprensión, de pertenencia, de participación –de vivir juntos, de hecho–” (p. 51-52, énfasis añadido).

Ahora bien, Umberto y Flike denotativamente viven juntos: comparten la misma habitación. Queda por entender cómo van a vivir juntos en virtud de los términos de una política. ¿Según cuáles estrategias de puesta en cena ellos se encuentran? ¿Qué porción queda al perro en el reparto deflagrado por la mise en scène? Es posible que tengamos que decir, con Comolli, que el engendramiento narrativo de la ficción aquí reprime (“refoule”) el paso al otro (2012, p. 175), en este caso, al otro animal. De dos formas imbricadas.
Reprime, primeramente, todavía en el nivel de la narrativa –que, interesada sobre todo en el universo de afectos alrededor a Umberto, siempre pone Flike en un lugar pasivo, de una escucha sin habla–. El perro es, a veces, a quien el hombre dirige desahogos, encarnando un depósito de interlocuciones para dilemas propiamente humanos. En otros, es el compañero con quien el dueño cambia caricias, último reducto de ternura –enfoques supuestamente afectuosos cuya contraparte discursiva parece impulsar con más fuerza una afirmación negativa sobre la ‘situación humana’–: no podría haber comunidad entre los humanos en un mundo arruinado por fuerzas opresivas, y a ellos sólo les queda el perro. De todos modos, cuando Flike se pierde y es llevado por una carreta para ser exterminado –salvo en este punto por Umberto, en una escena de drama intenso– toma el lugar negativo que le corresponde en la historia de las opresiones: si alguien quizá vive más al borde de que un pobre viejo jubilado, aún viviendo constantes holocaustos en una era pretensamente posfascista, este es el animal no humano. Una vez más, lo que interesa aquí a un abordaje político del mundo corresponderá más fuertemente a los animales humanos, ahora en la forma de una positividad redentora: el humano, frágil y deprimido, todavía es capaz de amar, aunque a un simple perro.

Desde una escena hacia la otra, Flike permanece reprimido por la doma de dos ficciones: la de la película y la de la historia, que del mismo modo encierran su cuerpo en un régimen de sentidos establecido por el proyecto moderno. En primer lugar, el perro es convocado a la escena para encarnar, en una ficción, el anonimato social que cabe a los perros que se han puesto entre humanos. En segundo lugar, representa el papel destinado a conformarse al imperativo de una domesticación o marginalización –que, se a él le reservan, alternadamente, uno u otro lugar en la escena rodada, es para que nosotros, humanos, podamos ver y comprender más nítidamente a nosotros mismos–. Los animales son, después de todo, “objetos de nuestro conocimiento cada vez más amplio. Lo que sabemos de ellos es un índice de nuestro poder, y por lo tanto un índice de lo que nos separa de ellos” (Berger, 1980, p. 16). Esta es la segunda forma de represión de Flike: a su cuerpo domado, refoulé, no se permitirá a el que reclame para sí una parte activa en la escena –o, si se permite poner en tales términos, invertirse a sí mismo con deseo de cine–.
El gato terrorista: el robo de la mirada
Hemos dicho que, en las películas de Dvortsevoy, la instalación de la cámara en paisajes sociales se interesa, persistentemente, en observar y explorar las relaciones que se llevan entre los seres humanos, pero también aquellas que se establecen junto a los animales no humanos. Que, si una hora se inclina con cariño acerca de las asociaciones humanas, pronto la cámara parece perderse y se encantar con otros seres animados, dejándose desviar y se deleitar con la fascinación de sus presencias bailarinas. Ruidos, distracciones, comuniones que deslizan entre las diferentes especies. Aquí el cine vacila a tomar formas discursivas transparentes, suspendiendo las demandas inmediatas de una política hecha a través de las instituciones sociales. Ensaya otras.
Tomemos más detalladamente In the Dark (2004), mediometraje en el cual Dvortsevoy filma un hombre, Vania, y su gato, que deberá permanecer en el anonimato. Como Umberto D., Vania es un viejo jubilado y pobre. Vive en un pequeño apartamento, situado en una cuadra de altos edificios populares en las afueras de Moscú. Al igual que en la película de De Sica, su soledad parece también connotar ruinas humanas: mientras que el italiano hace emerger, mediante la convocación de índices, la depresión de la posguerra, Vania se debate con el paso traumático entre sistemas económicos, lidiando con un legado histórico manifestado en destellos sensibles. No hay ningún lugar a ir, sino sobrevivir durante los días fríos. Será importante, por lo tanto, dilatar radicalmente el paso del tiempo, primero dentro de la escena, que se lleva a cabo principalmente en planos secuencia, sino también por medio de la convivencia prolongada entre equipo y personaje: las pocas secuencias ocurren dentro de un año, distribuidas en diferentes estaciones. Las largas elipsis, sin embargo, sólo refuerzan la inmanencia del reloj: aunque el tiempo insista en acelerarse, no pasa nada en un presente desencantado, que deviene a si mismo sin llegar a ser futuro.

El gesto fundamental de Dvortsevoy, que maneja los equipos de sonido, y el de el fotógrafo, 3Dos fotógrafos firman la cámara de In the Dark: Alisher Khamidhodjaev y Anatoly Petriga es el de instalarse en el pequeño apartamento de Vania. A diferencia de Umberto D., In the Dark no nos confortará, mediante una pedagogía introductoria, con las demandas tal vez urgentes de una política capaz de emancipar oprimidos por los medios instituidos de deliberación. En cambio, opera de dentro del desencanto, parasitando de modo inmediato, radical e intenso el espacio íntimo donde el personaje pasa sus días. “Una cuadra de apartamentos en las afueras de Moscú. Primavera”, dice simplemente el cartel. Y se pone en marcha una primera y crucial secuencia de veinte minutos, casi la mitad de la película, en la que permaneceremos confinados en el apartamento, esperando poco a poco conocer los motivos humanos de Vania. El gato, sin embargo, creará nieblas en nuestra ruta de acercamiento: saldrá a escena con una persistencia de efectos terroristas.
Primer alzamiento terrorista. “!Oh, Dios mío!”, dice Vania mientras la pantalla permanece todavía en negro. El hombre tantea un baúl en busca de ovillos de lana, y pronto nos damos cuenta de que él es ciego. “!Hijo de puta!”, se queja. La cámara, como si ya contaminada por una seducción misteriosa, aleja gradualmente del personaje –y el cuadro se abre mientras ella, la cámara, se desvía fluctuante–. Vemos el piso de moqueta, una cama, un escritorio, ovillos de lana dispersos en las esquinas del cuadro. Una estantería llena de objetos, entre libros, documentos y piezas de decoración amontonadas, otras bolas de lana. La imagen explora el mueble hipnotizada por algo aún en el fuera-campo. Llega así al gato, su destino final, que permanece estático y notablemente curioso –él tiene su mirada magnetizada, dirigida al viejo y a sus ovillos–. “!Gato sucio!”, dice Vania. La cámara se acerca a él como si quisiera desviarse –para producir, gradualmente, un contracampo que finalmente se conforma–: el contracampo de un gato, contrapuesto al dueño abandonado en el fuera-campo gruñón, que ahora mismo llama a la criatura y la invierte de lujuria.
Vania ahora tiene un ovillo en sus manos. Abre un cajón en busca de herramientas. Esta vez, el gato ha quedado al borde de la imagen. Pero el cajón es también un banquete de lana y, esta vez, es la criatura quién toma la delantera e invade el cuadro, aún sin que el propietario, ciego, tenga en cuenta que se ha acercado. Como si anunciase el sadismo, él maúlla. “¿Oh, estás ahí? ¡Si viene voy a matarte, punk!”, dice el anciano, mientras que el gato examina el cajón, pálpalo con discreción y observa el entorno sospechoso. Vacilante, Vania encuentra sus herramientas y finalmente comienza a trabajar, cosiendo los hilos tan silenciosamente cuanto lo es la presencia del felino –que, una vez más, se deja magnetizar–. Asiste al ballet de lana, que se envuelve apetente, sostiene su mirada firmemente en las manos del dueño. La cámara pronto abandona la visión frontal, que encuadra dueño y mascota en plano medio, para encontrar el gato por detrás. Se orienta ahora por el interés de sus ojos, lo que deja el cuerpo al acecho, hasta cerrar el cuadro en los dedos del hombre, que trabaja, y ahí se mantiene. Una segunda vez es el gato quien dirige la escena, que poco a poco se desliza de un plano medio para una subjetiva de la criatura –con un hambre de bestias–.

En fin, surgen los sonidos de la ciudad, detrás de la ventana que sólo vemos desde lejos, gris y siempre interrumpida por cortinas claras. Como si para despertarnos del trance –a nosotros, al hombre y al gato– el mundo colectivo, mantenido en el fuera-campo, finalmente expresa sus índices en el apartamento: escuchamos las voces de un grupo de niños, que se ríe y charla a volumen alto. Viene el ruido de los columpios, ruido intenso de la vida que vibra la polis, el contraste entre la euforia de la infancia y de la calle y la imagen solitaria del viejo trabajador encerrado. La cámara, otra vez distraída, vuelve a abrir el cuadro. “Se fueron al gimnasio”, dice Vania, dirigiéndose por la primer vez al equipo –y a nosotros– mientras que establece para su propia existencia un enlace síncrono con el tiempo y el espacio alrededor. Permanece dedicado al trabajo, ahora ya un poco atento al exterior, pero es el gato quién se alborota y parte. Mueve la cola, osado, y se dirige a la ventana, de donde observa el paisaje que sólo él puede ver. La cámara, una vez más oscilante, olvida a Vania en el fuera-campo y sigue la ruta de la criatura, haciéndonos imaginar lo que, concentrado, él vislumbra allí afuera –se trata de algo que, si por un lado desplaza el apartamento de sí mismo, por otro sólo se permite a nosotros que lo escuchemos remotamente–. Un fuera-campo que solo el gato puede ver, pero justo su coreografía entusiasmada hará que lo deseemos y creamos.
Aquí tenemos tres movimientos subsiguientes de un terrorismo principal, aún tímido, sino que se centra directamente en el decurso de la escena: hace y rehace los contornos de lo que la conforma, cartografiando en ella un espacio para habitar y configurando en ella una dinámica de relaciones y poderes. La película nos muestra que Vania está listo para mostrar al cine su vocación con el tejido. Pasa sus inviernos produciendo decenas de trapos para llenar el tiempo inactivo y, cuando llega la primavera, sale para distribuirlos entre los transeúntes –pero encuentra una Moscú que ya no aprecia su oficio–. Aquí hay un claro proyecto de cine humanista que, como en Umberto D., reforzará el colapso del sujeto político y del valor social de sus competencias, instaurando un mundo íntimo en crisis que llevará su personaje incluso a llorar hacia la imagen. Pero se manifiesta también la apertura para otra embestida: la que es activada por las afecciones del animal no humano y, a dejarse conducir por sus itinerarios y retumbos, produce desvíos en el parlamento. Aquí, si la cámara se abre para que el otro secuestre lugares y ocupe espacios, deseando la escena, es porque la cámara se deja alienar. Bajo los términos del antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, reanudados por André Brasil para el análisis de cine, “alienarse como la acción de ‘salir de sí’”. (Brasil, 2012, p. 71). Mientras que la alteridad indica estabilidad –el otro como objeto a ser perseguido y, por ventura, convocado– la alienación tiene la sustancia transformacional de una acción, cuyo efecto es evocar la presencia del otro a través de una alteración en sí mismo. Un conocer que, para hacerse, transforma, provisionalmente, aquello que conoce –aquí, una visión que, para ver, deberá modificar las contingencias del ojo.

Conocer al otro y establecer relaciones, por lo tanto, serán siempre vectores de un doble movimiento, manifestado al modo pragmático de una “epistemología ontologizada” (Viveiros de Castro, 1996, p. 132) en que el otro nunca es un sustantivo –es decir, no se presenta en la forma de una alteridad innata a la que queda descubrirse, puesta en un mundo supuestamente compartido–. Al contrario, su aparición en la escena pública es radicalmente provisional, instituida a través de una semántica relacional que a ella le otorgará el lugar frágil de “pronombres o perspectivas fenomenológicas” (1996, p. 132). Es la relación que se establece entre las posiciones de uno y de otro cuerpo que determinará los relieves de la superficie común y, al mismo tiempo, las contingencias afectivas de un cuerpo con respecto a otro. Es una relación fomentada, por lo tanto, por lo que nos distingue de los demás, y no por lo que nos asemeja –por lo que separa en lugar de lo que une–. En la cual, al fin, para conocer, será necesario, terminantemente, establecer una especie de paso por la diferencia, dejarse ser infectado por el señuelo de lo intransitivo, de lo opaco, de lo no-decible, de lo difícilmente trazable. Conocer no por “objetificación”, sino por “personificación” (p. 132), haciéndose creer que hay persona en la diferencia. Conocer al mismo tiempo que se produce el otro –materializado pero nunca ‘sustantivable’– y que se es producido, pronominalmente, por él. De todos modos, conocer como condición relacional, mutuamente transformativa, para la posibilidad de ser –y por lo tanto ser, siempre por separado, conjuntamente–.
Una vez que nos encontramos, en In the dark, con dibujos sensibles de un proyecto humano (un tiempo histórico socialmente constituido, una cierta configuración de urgencias institucionales, la producción de escena hecha por medio de la metodología técnica propia a la cámara y a los afectos del cine), la presencia del gato, seducción en la imagen, hará con que en ella irrumpa un otro horizonte de posibilidades a través de una reorganización sensible. La mascota es un terrorista porque invade el cuadro, dirige la composición y la secuencia de los planos, contamina los tiempos de la película – roba, por efecto poético, una cuota de lo que impulsa la deflagración política, que todavía sigue sostenida. Si él puede maullar, perverso, y cometer sus crímenes, por otra parte, es porque hay un consentimiento del cine que, así creyente, se deja ser movido por una “pragmática de la mirada, este hacer por parte de quien mira. (…) Es no sólo ver, o hacer ver, pero también hacer lo que se ve o hacer lo que se ve a través del acto de ver”. (Brasil, 2012, p. 71). No es que vamos a ver como gato –nuestra mirada sigue siendo la del ojo de la cámara, humanamente designado–. Sin embargo, alienados, vamos a contaminarnos, quizá en cuestión de segundos, por las intenciones y por las invenciones de su cuerpo, que nos desplazan, nos arrojan y nos despojan, en un impulso, de nuestra ‘personalidad substantiva’.
Nos parece preciso lo que dice André Brasil:
“Antes de que se quiera una traducción objetiva –directa o indirecta– de la mirada (y de la cosmología) de aquellos que se son filmados, es ‘entrar en trance’ con esta mirada, dejarse ‘matizar’ por ella. Las imágenes son tomadas entonces por una oscilación, un cambio de miradas (como se ‘cambia de vestimenta’), como si la mirada del director ‘vistiese’, momentáneamente, miradas que se son dirigidas a él (o, incluso, miradas que le eluden). ‘Vestir una mirada’ no significa ver de modo transparente qué y cómo el otro ve, sino dejar que nuestros ojos se vean —en una oscilación– en el mundo agenciado por el otro”. (2012, p. 73).
El gato terrorista: dobles ruinas
Comprendemos que hay, en Umberto D. y en In the Dark, dos universos simbólicos que comparten una similitud: ambos son históricamente arruinados. En el primero, encontramos un perro que, una vez que sirve a la reiteración de las ruinas que se le han sido correspondidas en una sociedad domesticadora, es puesto en escena como énfasis interlocutiva de las ruinas de una supuesta ‘situación humana’. En el segundo, a su vez, la presencia de un gato se centrará en lo que entendemos como ruinas del mundo: por un lado, él producirá desviaciones de la historia, haciendo que nos veamos titubear entre pisar en sus pistas y descarriarnos hacia el misterio. Por otro lado, se presentará en el escenario para privar de sí misma esta historia, actuando en un lugar sólo posible porque fundado en lo que lo aleja de ella. Sale a escena para reclamar la urgencia de su positividad. ¡Yo soy!
Abordemos la alienación de la cámara como “trabajo estilístico” (Brasil, 2012, p. 73) posible para que vivamos juntos, los animales humanos y no humanos, mediante la imagen de cine. ¿Vivir, efectivamente, políticamente, junto a los animales no humanos, en superficies marcadas por nuestras diferencias, no hará con que nos arruinemos a nosotros mismos, humanos, una vez más? ¿Cómo medir los efectos de lo que bosqueja otro reparto, más radical, de la comunidad?

Escuchemos, entonces, los sonidos de la ciudad dentro del apartamento. Veamos el gato observar el fuera-campo desde la ventana. Ir a la cornisa, volver. Él sigue, con la mirada inquieta, el interior del apartamento. Pronto camina por los muebles. Por el escritorio y su lío. Un primer salto hacia la estantería y un segundo, a su parte superior. “¡No! ¿Quieres tus bolas?”, dice Vania.
El gato se detiene y permanece, y la cámara luego se deja a sí misma regresar al escenario hecho de artefactos humanos. Analiza la estantería, los objetos repletos de una historia adensada –difícil de mapearse sino por lo que exhibe como resto de vida–. Se despista del gato y ahora encuentra una vieja fotografía del hombre, más joven, junto a la mujer que imaginaremos ser –o haber sido– su esposa. “¡Bájate de ahí! ¡Realizarás una mierda!”, se queja el dueño una vez más, rompiendo el trance interior al trance.
El gato corre. La cámara vacila, se abre el cuadro, la imagen vuelve a la mascota. La cámara abandona la distracción y cede a la acción, que ahora se centra en el ajetreo. El terrorista camina de un lado a otro en el estante. Derriba una resma de papeles, causando un alboroto en el escenario, antes adormecido y ahora victimado por el terremoto. “!Bestia estúpida! ¡Grosero! ¡Ladrón!”, grita Vania. El gato huye sin abandonar la escena, derriba más papeles. “!Espía! ¡Si te cojo, verás!” Un villano o un antihéroe: las ruinas, en Umberto D., ya estaban formadas por procesos macro-históricos, y en ellas sólo se podría caminar –o tal vez esperar superarlas, quizá restaurarlas para un futuro posible–. En In the Dark, a su vez, el gato será un agente destructor, productor de ruinas. Arruinar el mundo, para el gato, es otorgar positividad a su proprio caminar en el mundo –porque las ruinas de la historia humana, para el gato, no son más que ficción–. Alienarse, si aquí podría hacernos vivir juntos de otros modos, será permitir que el otro nos arruine a nuestras propias ruinas, ruinas de una historia sólo supuestamente unívoca.
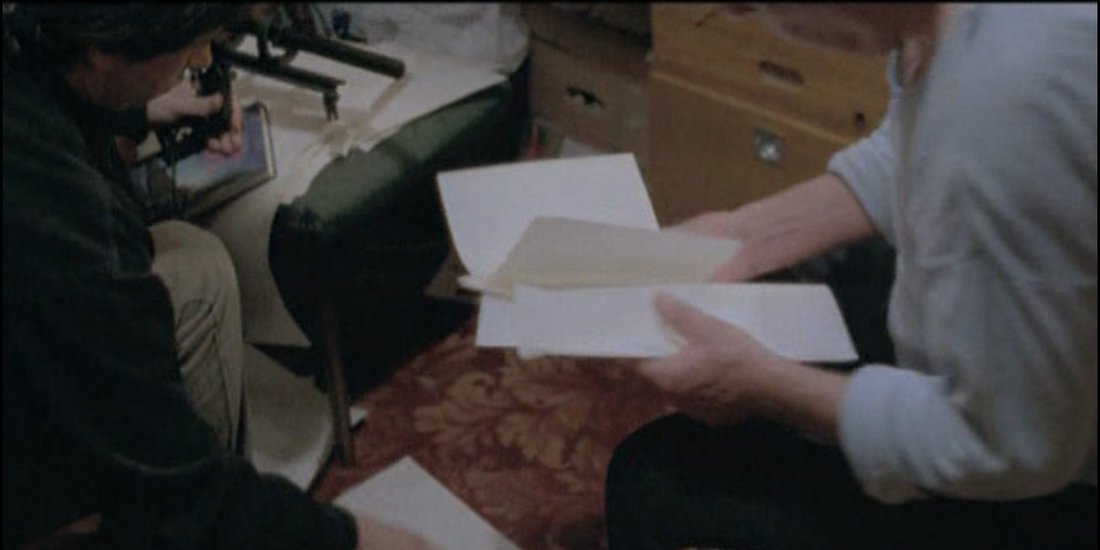
Las ruinas del cine, de todos modos. El gato huye para la habitación de al lado, prófugo del control del cuadro. Un silencio, nuevo desastre, la escena del crimen. Vania, ciego, aturdido entre madejas de lana. En medio de la violencia, la escena ya no puede continuar: se rompe la cuarta pared. “Yo te ayudaré”, dice Dvortsevoy, y entra en campo, con el equipo de sonido a la mano, para recoger los papeles del piso y apaciguar al paisaje de los escombros. Las condiciones de la escena son ahora las condiciones de la vida, y los humanos, lo sabemos, son solidarios con los demás. Vania así se une al realizador, agachado en el suelo. Pero el gato vuelve e invade una vez más el cuadro, nunca por vencido. Corre de nuevo hacia la ventana, para pronto ver el fuera-campo que, desde dentro del apartamento, sólo él ve. Y entonces se ejecuta aquí el viaje radical al otro, la alienación última: la cámara abandona, juntos, Vania y el realizador, que se quejan juntos, solidariamente, del gato malo, para ir, al fin y al cabo, hacia el gato –afectada, oscilante, distraída, encantada, liberta de su propia escena–. La película, arruinada, se abandona en el fuera-campo. Y el gato, imperioso, subyuga una vez más la imagen.
Bibliografía
Berger, J. (1980). Why Look at Animals?. En About Looking. New York: Pantheon.
Brasil, A. (2012). O olho do mito: perspectivismo em Histórias de Mawary. Eco-Pós, 15(3).
Comolli, J. L.(2012). Notes sur l’être ensemble”. En Corps et cadre. Lagrasse: Verdier.
Daney, S. (2006). A rampa. San Pablo: Cosac & Naify.
Foucault, M. (1999). As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. San Pablo: Martins Fontes.
Latour, B. (1994). Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: 34.
Latour, B. (2004). Políticas da natureza: como fazer ciência na democracia. Bauru: Edusc.
Rancière, J. (2005). A partilha do sensível. San Pablo: 34.
Rancière, J. (2012a). As distâncias do cinema. Rio de Janeiro: Contraponto.
Rancière, J. (2012b). O destino das imagens. Rio de Janeiro: Contraponto.
Viveiros de Castro, E. (2002). Perspectivismo e multinaturalismo na América Indígena. En A inconstância da alma selvagem (e outros ensaios de antropologia). San Pablo: Cosac & Naify.
Viveiros de Castro, E. (1996). Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio. Mana, 2(2).
Zavattini, Cesare. (2004). Some Ideas on the Cinema. En P. Simpson, A. Utterson & K. J. Shephrdson (Orgs.). Film Theory: Critical Concepts in Media and Cultural Studies, vol. IV. London: Routledge.
Fernando, L. (2015). La trampa del gato, laFuga, 17. [Fecha de consulta: 2026-03-05] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/la-trampa-del-gato/744