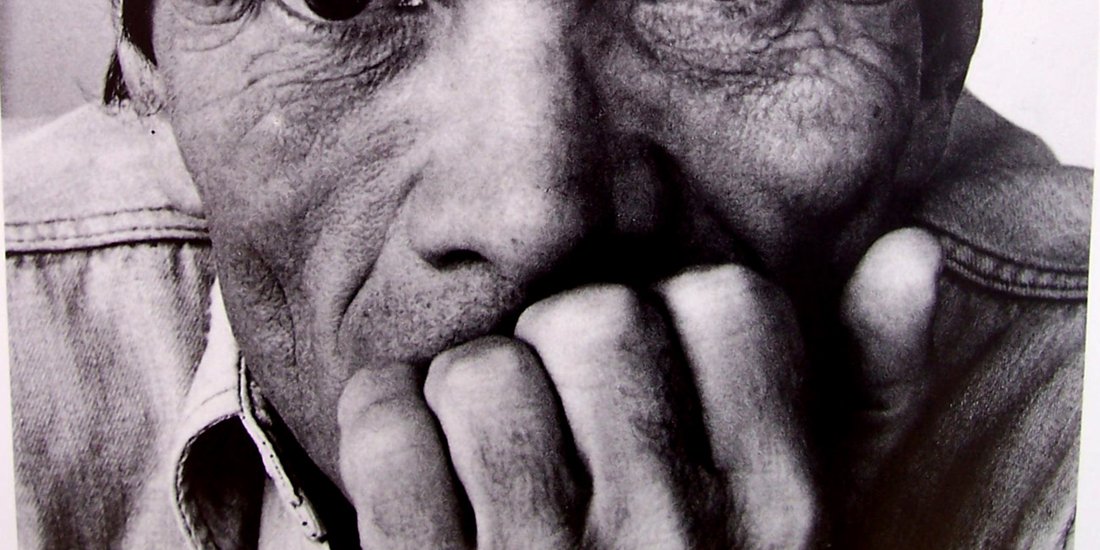
Al final -en el extremo, en el límite último- de toda práctica de esas que se denominan “transpositivas” está lo que podríamos llamar la metatransposición, es decir, la obra de aquéllos que circulan entre diferentes lenguajes estéticos, logrando sin embargo una extraña -no digamos coherencia ni unidas, términos excesivamente “académicos”- consistencia. En los pasajes entre la literatura y el cine, Visconti o Bergman constituyen sin duda ejemplos de consideración; pero para nosotros el más virulento, y por ello más entrañable, es Pasolini.
Antes de ser el extraordinario cineasta que fue, se sabe, Pier Paolo Pasolini ya era un notable narrador y un poeta exquisito (uno de los mejores poetas italianos del siglo XX, nos dicen los críticos), así como un concienzudo, riguroso y abrumadoramente erudito lingüista, filólogo, y teórico de la literatura, además de un humanista que manejaba con soltura varias lenguas -incluídas las “muertas” como el latín y el griego- y se movía cómodo en el mundo de la filosofía, el materialismo histórico, el psicoanálisis, la antropología cultural y la historia del arte o de las religiones. Sumado a que ya antes de 1960 (año en que estrena su primer film Accatone) había intervenido en varias películas como guionista, había escrito así mismo obras de teatro y era un muy pasable dibujante, pintor y escenógrafo, es casi irresistible la tentación de llamarlo un verdadero “hombre del Renacimiento”, comparable a, digamos, Leonardo Da Vinci. Y, en sentido, prácticamente incomparable con ningún otro gran intelectual del siglo, con la parcial excepción, quizá, de ese filósofo, dramaturgo, narrador, ensayista y ocasionalmente guionista de cine que fue Jean-Paul Sartre. Pero, a diferencia de la de Sartre, esa imagen “totalizada” de Pasolini esta atravesada por fracturas y desgarramientos que parecen transformar al hombre en un verdadero entrecruzamiento de conflictos andantes: decidido pero heterodoxo marxista, ferviente pero herético católico, fue denostado y excomulgado por ambas Iglesias (la cristiana y la comunista) a lo que -aparte de su comprometida iconoclastía en ambos campos- contribuyó no poco su homosexualidad “confesa” y por momentos provocativa y virulenta: algo nada fácil de sostener públicamente en la Italia pacata y ultracatólica previa al “milagro” económico de los años 60 (un “milagro” que el propio Pasolini se encargaría de enviar violentamente al infierno de lo que llamaba el “genocidio capitalista”, tanto a través de sus films como de sus ensayos político-culturales, reunidos en libros que son auténticas catilinarias, obras maestras de intervención pública, como El caos, Las bellas banderas o Escritos corsarios). Como tampoco era nada de fácil sostener- el episodio da toda la medida de su iconoclastía e “incorrección política”- para un izquierdista y en ¡1968! la defensa de los policías “explotados e hijos del pueblo”, contra los pataleos de los estudiantes “burgueses” que, según su opinión, en el fondo solo pedían mejores condiciones de ingreso al “sistema” (¿una provocación? Puede ser, pero una “ojeada retrospectiva”, treinta y dos años después, al destino de los “revolucionarios” sesentiochescos, despierta, por lo menos, la duda…).
A todas estas aparentes boutades de uno de los intelectuales más incómodos e inclasificables que haya conocido Italia (y quizás Europa) hay que agregar que, en efecto, en 1960 Pasolini ingresa de lleno al cine, continuando al mismo tiempo con su obra ensayística y teórica, pero abandonando casi por completo la literatura y en particular la poesía. Nueva incomodidad, en especial para sus amigos literatos: a pesar del triunfo mundial -pero no tanto italiano- del neorrealismo, el cine todavía es mirado de soslayo y sobre el hombro por los escritores olímpicos, tanto más cuando (pese a que ya existían los Cahiers du cinéma y empezaba a generalizarse en Francia la “política de los autores” y el concepto de nouvelle vague) localmente había empezado a aparecer una “Industria cultural” cinematográfica, con una Cinecittá como versión en “vías de desarrollo” de Hollywood, y con un incipiente “star system” (inequívocamente sintomatizado por el uso coloquial del artículo femenino: la Loren, la Lollobrigida, la Pampanini, la Mangano). Pasolini, como si le faltaran los pecados, es acusao de pasarse al enemigo, de aspirar al estrellato y la riqueza, de caer seducido por las sirenas de la Industria. No hace falta abundar en el espectacular desmentido a estas fantasías envidiosas que significó el estreno de Accatone y luego Mamma Roma (1962), así como el hecho de que en ese mismo 1960 se estrenan La dolce vita de Fellini, Rocco y sus hermanos de Visconti, La aventura de Antonioni: todas señales inconfundibles de que en Italia también se estaba gestando en otra dirección que la del convencional cine de masas.

Una leyenda más persistente -y con mayores visos de verosimilitud- pretendió que Pasolini estaba “decepcionado” de la literatura, que “desesperaba de las metáforas” (como hubiera dicho Kafka) y que, arrastrado por su marxismo teñido de irracionalismo se había volcado a una forma estética que le garantizaba, por su propio lenguaje, una mayor proximidad con lo “real”. Pero estas interpretaciones pasaron por alto, con sospechosa rapidez y unanimidad, que el propio Pasolini, en una célebre entrevista, sostenía que era su búsqueda de lo “real” en la literatura la que lo había conducido al cine casi como una continuidad natural de su buceo. En la literatura, y en particular en la poesía. Y es por haber pasado por alto este “detalle” que tanto sorprendió su encendida defensa -en su famosísimo aunque un tanto inventado debate con Eric Rohmer- del “cine de poesía” contra “cine de prosa”. Contra un “cine de prosa” y convencionalmente “realista” que él interpretaba (y esta interpretación es, en su complejo desarrollo, un aporte extraordinariamente novedoso a la teoría estética y no sólo cinematográfica) como un estricto formalismo ideológico y fetichizante, que tendía a ocultar las elaboradas construcciones, justamente formales, por detrás de lo que Roland Barthes llamaría “el efecto de realidad”, fingiendo que ese “espectáculo” era el puro desarrollo espontáneo de la realidad (y en esta acusación caían también los “neorrealistas”, pese a su declarada admiración por Rossellini), y subordinando a una diégesis altamente “funcionalizada” por el argumento las posibles invasiones incontrolables de lo “real-concreto” que sólo el lenguaje cinematográfico es capaz de hacer evidente.
Pero esto presupone una transformación radical de los legados del sentido común a propósito de conceptos como “realismo” o “poesía”. Si el pretendido “realismo” es puro formalismo pasivizador del espectador, la misión del cine “poético” es la misma que la de la poesía tout-court en el plano de la lengua: la de volver extraños a los objetos (a los objetos-imágenes así como a los objetos-palabras), precisamente creando las condiciones para que ellos impongan su presencia “brutal”, “pre-conceptual”, “pre-histórica”, “bárbara” (son todos términos que en Pasolini tienen un signo de valor positivo): eso es el verdadero “realismo” no-ideológico, “un cierto realismo”, lo llama Pasolini, queriendo decir no un realismo “atenuado”, si no un realismo cierto, auténtico- que solo la poesía puede conseguir con las palabras y el cine con las imágenes. Y Pasolini ya había buscado, con diverso éxito, eso mismo en su poesía, en particular en la escrita en el dialecto friulano de su niñez: también allí había ese buceo con lo “real” de una lengua “bárbara”, bárbara con respecto al italiano normalizado y tecnocrático del neocapitalismo, que ha sepultado las experiencias culturales de los sectores sociales subalternos y oprimidos: hay pues en ese “buceo” en las profundidades de las lenguas perdidas una intención “metapolítica” de inspiración gramsciana, una reivindicación de lo “prehistórico” y “arcaico” (no sólo en la esfera social y lingüista: también en el de la sexualidad espontánea y del goce de los sentidos, totalmente adormecido por el falsificado hedonismo de una moral de consumo) aplastado por el logos dominador de la burguesía occidental, por una “modernización” que constituye, ya lo dijimos, un verdadero genocidio cultural.
Por eso trasladará luego Pasolini aquella búsqueda al mundo “neo” o “post”-colonial, a ese “Tercer Mundo” (como se lo llamaba cuando había otros dos) igualmente sometido a la “prosa” del fetichismo mercantil y el etnocidio tecnocrático. Es ese buceo en la poeticidad brutal y trágica, pero intensamente vital, de lo arcaico el que puede escucharse en las poesías de La mejor juventud o Las cenizas de Gramsci, en la narrativa de Una vida violenta o Ragazzi di vita, pero también -y sobre todo- en las visiones “antropológicas” que apuestan a un retornp “pre-conceptual” del Mito, en films como Edipo rey (1967), Medea (1969), La orestíada africana (1970) e incluso en El evangelio según san Mateo (1964), donde la articulación por momentos “desprolija” de marxismo, psicoanálisis, etnografía y teología “negativa” otorga a lo “real” una presencia abrumadora y aún angustiante, “descolonizada” de toda “racionalidad instrumental” (como la hubiera llamado Adorno), pero al propio tiempo haciendo visible -operación desfetichizadora- de las marcas de un “autor” que no se oculta en los pliegues de una supuesta “objetividad” de lo real, si no que muy transparentemente crea las condiciones previas para que lo real pueda hablar y mostrarse. Con esta ventaja para el cine: que allí (siempre que se sepan generar esas condiciones “fundantes” de las que la Industria debe renegar para cuidar el negocio), lo real tiene una pesadez y densidad propias que compiten, que están en un verdadero conflicto trágico, con su “semiotización” por el lenguaje. El cine -como por otra parte ya lo había entrevisto Benjamin cuando lo comparaba no con la literatura, el teatro o la pintura, sino con esa estético-práctica que es la más “arcaica” de la humanidad, la arquitectura- conlleva en efecto la paradoja de ser una sofisticadísima técnica moderna de producción de mercancías visuales y, simultáneamente, y por ello mismo, el que más hondamente puede hacer estallar lo real más allá de su “simbolización”, hasta el punto de volver esa mercancía estrictamente inútil (para el mero “gusto” o el entretenimiento tranquilizador), cuando no amenazante.

Quizá pueda reprochársele a Pasolini una cierta ingenuidad ideológica, cuasi “rousseauniana”, en su apuesta, a lo Pascal, por una pureza “prehistórica” del “subproletariado” o los “primitivos” -apuesta de la que de todos modos, equivocado o no, tuvo el coraje de desdecirse en su famosa abjuración de la Trilogía de la vida y que produjo esa pesadilla póstuma y desesperada llamada Saló (1975)- Pero lo que no se puede negar es que su poesía (en el sentido incluso etimológico de los antiguos griegos; su poiesis, su trabajo sobre las resistencias de la realidad) fue, como el mismo la reivindicaba, una pasión por lo real: un intento filosófico y político (en el más alto grado de esos dos conceptos) por militar en favor de lo que Sigfried Kracauer llamó “la redención física de la realidad”, y por resguardar el carácter sagrado de lo real. “Sagrado” y no “religioso”: no una subordinación conformista y pragmática de la “inevitabilidad” de lo real, si no, por el contrario, su “redención” por encima de la manipulación (ella sí conformista y pragmática) de los Amos de turno, de los fabricantes de una falsa realidad que se pretende la única posible.
Eso se terminó en 1975, año en que la ya nombrada Saló lleva lo real en el cine a sus consecuencias últimas de soportabilidad. Y año, también, en que el lado siniestro de lo real alcanza al propio Pasolini en una mugrienta playa de Ostia, después de la caída de ese sol que él amaba aún con sus manchas de mugre (“la mugre y el sol” es un sintagma recurrente en una de sus novelas más implacables, Una vida violenta). Es posible que exagere el crítico John Orr cuando dice que en 1975 se terminó, estrictamente hablando, el cine (aunque se hayan hecho después muchas películas). Pero quién sabe: quizá todo lo posterior sea un retroceso prudente desde ese borde del abismo al que Pasolini condujo al cine. Si fuera así, ese crimen -del cual aún se discute su fue “personal” o “político”, como si fuera tan fácil separar esas cosas- habría sido un asesintato, uno más, de la Poesía.
Por que -insistamos- es en efecto la Poesía lo que atraviesa la obra (en cualquier género) y el cuerpo de Pasolini, sólo que en él la poesía no es hurtada de un cierto carácter, llamémoslo, pestilente.
Se dice que Sigmund Freud al llegar a Nueva York con un grupo de acólitos y viendo la calurosa bienvenida que se le prodigaba, masculló unas palabras famosas: “Inocentes: no saben que les traemos la peste”. Pier Paolo Pasolini podría haber dicho lo mismo, contemplando los esfuerzos patéticos de la cultura occidental por absorber, por domesticar, la peste virulenta que su obra (¿que si vida?) se propuso incoular en sus venas -habría que decir: en su yugular, para dar cuenta de la estrategia “vampírica” por la cual Pasolini se alimentó de la cultura occidental para envenenarla, para desnudarla en lo que Nietszche -otro maldito insobornable- llamaría su “nihilismo”, su renuncia a la vida-: “O ser inmortales e inexpresivos o expresarse y morir”. A la vida, Pasolini, no quiso renunciar bajo ninguna amenaza de peligro: el precio que pagó por esa pasión, como suele suceder, fue la vida misma. “La vida llevada a los límites de la muerte”, como diría Bataillle, es la marca -insoportable para la mayoría- de su erotismo. Y, por supuesto, de su estética: su estética era su erotismo, del mismo modo en que su muerte (violenta y dudosa, como tantas vidas que nada quieren saber de sí mismas) era el resultado esperable -por él mismo para empezar- de su vida emprendida al modo trágico: el modo del que descubre, como Edipo, que las elecciones hechas en ciertas encrucijadas no tienen retorno y se lanzan hacia adelante para aprender de su propia catástrofe.

Lo que Pasolini aprendió, aprehendió, haciéndose cargo de todas sus consecuencias cabe en una sola frase de su novela de fines de los cincuenta, Una vida violenta: “No había más que sol y mugre, mugre y sol: pero era marzo todavía y el sol se ponía pronto, detrás de Roma”. Es decir: en la vida como en el arte, el máximo resplandor es también lo que ilumina la máxima ferocidad. Pero esa belleza violenta se acaba pronto: hay que beberla a borbotones. Sabiendo -tal vez celebrando- que esa avidez, ese atragantamiento, introduce en un territorio de riesgo incalculable: que luego de la puesta del solo viene el triunfo de la mugre, que la novela (familiar, siniestra) termina como la última frase de Una vida violenta: “Pero después, al anochecer, se sintió cada vez peor: le dio un nuevo vómito de sangre, tosió y tosió sin recobrar el aliento, y adiós Tommaso”. Mientras tanto, el sol y la mugre, la mugre y el sol, inseparables, han producido una estética (y una ética, y una idea del mundo) cuyo amor por el universo es también inseparable de una denuncia de la hipócrita ilusión por la que cierta forma de Arte pretende reconciliarnos con un universo amable. Al revés, el mundo es implacable y es sumergiéndose en su fealdad que se puede reconstruir una belleza despojada de la engañifa mediocre de las ideologías consoladoras: solo en las cenizas están los diamantes, solo en la mugre puede encontrarse el sol. El resto es silencio, o puro sonido y furia: el arte “auténtico” -dudoso adjetivo aplicado al arte- no puede más que salir de la impureza, de la mezcla. También la vida para el arte -mejor: la vida como arte- es una vida viviendo contra sí misma, engordándose y consumiéndose de su guerra interna. Pasolini es un intelectual refinado como pocos, un hijo -el último- del Renacimiento más exquisito, dispuesto a mostrar sin mediaciones la sangre y el barro con el cual la cultura ha moldeado esos refinamientos. Es un ferviente católico y un irreductible marxista: hereje para ambos lados, escupirá con asco sobre la perfidia disimulada de las iglesias, la cristiana o la comunista, sin por ello ceder a la barbarie del capitalismo miserable. Sutil conocedor y practicante de los culteranismos de la lengua, la desfachatez y la iracundia más populares impregnan, sin rebajas populistas, todos sus textos: es lo más cercano a Boccaccio que ha dado este siglo. Homosexual orgulloso de su “transgresión”, a veces se muestra moralista radical, casi un asceta místico. Hedonista y propicio a la molicie más inercial, es un desesperado hombre de acción. En pocas palabras -las del propio Pasolini, inmejorables- “Buda predica la renuncia al mundo y el rechazo de todo compromiso: dos cosas que se encuentran en mi naturaleza. Pero ocurre que en mí hay una necesidad irresistible de contradecir mi naturaleza”.
Ese modo trágico de contradecir la propia naturaleza produce como un vértigo de las prácticas estéticas, intelectuales: y sobre todo, antes que todo -se verá por qué-, creador y destructor cinematográfico, iconógrafo e iconoclasta, del único sistema estético inventado (y luego reinventado sin descanso por el propio Pasolini entre otros) en el siglo XX. Es lógico: la mezcla, la impureza, el sol y la mugre, la vida y la peste, no reconocen las académicas fronteras genéricas: las violentan hasta hacerlas irreconocibles, las violan para embarazarlas de engendros bellos y monstruosos. De ese -hay que repetirlo- modo trágico de entender el arte como vida contra sí misma, como conflicto irresoluble y exaltado (el neoromanticismo de Pasolini es innegable, pero también la voluntad férrea de no dejarse seducir por él) dan cuenta narraciones crispadas como Una vida violenta, Accatone, o Ragazzi di vita: el lenguaje más violento, la “jerga de la basura”, el balbuceo entrecortado de cuerpos a la intemperie para los que la lengua parece un lujo - o un exceso- inalcanzable, sirven para exhibir una conmocionante poesía de la mugre; es en efecto, creo que único, cinematográfico sobre la literatura: el posterior pasaje de Pasolini al cine, lo hemos dicho, será una manera de volver a la literatura para mostrar su capacidad limitada de hablar por debajo de la lengua. Pero la tensión entre lo sublime y el desecho informe está también en la mejor poesía, en Las cenizas de Gramsci -Gramsci, el que logró escribir sorteando la censura fascista como Pasolini logró “expresar” la censura de la propia lengua, que a su manera, decía Barthes, es también “fascista”- hermosura brutal de un interrogante sobre la práctica estética misma, donde la hondura filosófica se escucha como en la sordina para no obturar la resonancia absolutamente singular de la palabra poética. Al revés, el Pasolini ensayista (veáse los nombrados Escritos corsarios, Las bellas banderas, El caos), muchas veces coyuntural y siempre furioso, como si no hubiera -y no hay- tiempo que perder en gentilezas y concesiones corteses, deja escuchar por las hendijas una poesía desgarrada y tanto más implacable cuanto más se permite el desliz hacia un “yo lírico” que reclama para reforzar (y no para adormecer) la pasión crítica: “No me gusta eso que hipócritamente se llama postura independiente. Si soy independiente lo soy con ira, dolor y humillación: no apriorísticamente, con la serenidad de los fuertes, sino a la fuerza”.

Político hasta los tuétanos -en el sentido más amplio y más fuerte: el del interrogador tenaz de los sentidos comunes de la polis, de las certezas automáticas de la cultura- tampoco pierde tiempo en construir (se) ilusiones sobre el rol mesiánico o siquiera reformista del intelectual: “Atrapado como traidor en el seno de la burguesía, testigo exterior del movimiento obrero ¿donde está el intelectual? ¿Por qué existe y cómo?”. Ni marginalidad ni victimización, obsérvese: traición y exterioridad son las marcas del intelectual “conciente” que -como diría Adorno del arte mismo- no tiene asegurada ni la certidumbre ni el derecho a la existencia. Esa trágica saga ensayística culmina -no podía ser de otra manera- en una novela póstuma -Petróleo, recientemente publicada en Italia- una suerte de fresco asfixiante de la vida política italiana, “de nuestros sufrimientos, nuestras inmadureces, nuestras debilidades, y al mismo tiempo las condiciones de sujeción de nuestra burguesía, de nuestro presuntuoso neocapitalismo”. Su última novela, como su último -terrible, insoportable- film Saló es el grito alucinado del que advierte que ya no hay para el mundo otro horizonte que el de la abyección.
¿Por qué el cine, entonces? ¿Acaso no es, -salvo excepciones- la forma estética que corre más peligro de caer en el ensueño consolador, en la ilusión conciliatoria de las bellas imágenes? Precisamente por eso: es allí donde es más difícil hacerlo, que es necesario demostrar el poder que tiene cualquier lenguaje de subvertirse a sí mismo, de perturbar el sueño con pesadillas que no sirvan solo para seguir durmiendo. El cine como “semiótica de lo real” (como construcción de un sistema de signos autoconcientes que sabotea lo verosímil mostrando su carácter ideológico) es el principal aporte teórico de Pasolini a la reflexión sobre ese arte, y a su práctica que llamó -contraponiéndola al “cine de prosa” de Eric Rohmer- “cine de poesía”. Pero ya sabemos que “poesía” es para Pasolini, una mezcla de tragedia, lucidez crítica y un goce dionísiaco que abre los sentidos a la experiencia física (y metafísica) de la vida siempre al borde de la catástrofe. El cine es a la poesía como praxis y como acción indeterminada: “El lenguaje de la acción es, por lo tanto, el lenguaje de los signos no simbólicos del tiempo presente y, en el presente, sin embargo, no tiene sentido o, si lo tiene, lo tiene subjetivamente, es decir, de manera completa, incierta y misteriosa”. Por eso el cine de Pasolini -siempre distinto a sí mismo, siembre buscándose en los asaltos de lo real- no vacila en apelar a aquéllos clásicos de la literatura (La Biblia, o Las mil y una noches, Chaucer o Boccaccio, Sófocles o Eurípides, Sade o el propio Pasolini) en lo que el lenguaje es, precisamente, una interrogación a los sentidos -o al sentido- en los que la experiencia de la carne gozosa o sufriente lleva adherida la tragedia de la metafísica (como el Cristo de El evangelio según san Mateo o el “otro” Cristo de Teorema (1967), visiones espiritualistas atravesadas por el muy terreno drama de la lucha de clases y la locura), donde la épica subjetiva y erótica de la mugre y el sol puede tener un remate tan coherente en la “trilogía de la vida” (en Las mil y una noches (1974), El decamerón (1971), Los cuentos de Canterbury, 1972) como en la violencia más destructora (en El chiquero (1969), Mamma Roma, Saló) o en la fatalidad de la convicción sin esperanza (Edipo Rey, Medea). Porque, para una poética como la de Pasolini, todo- lo mejor y lo peor, el más allá y el más acá- está en ese “presente” incompleto, incierto y misterioso que es el cine, que es el arte, que es la vida.
Y para hablar de eso hay que ser, de nuevo, traidor a la propia cultura, exterior a la propia complacencia. No lo podríamos decir mejor que su amigo Gianni Scalia: “El dolor, inútil en sí, es útil si engendra conocimiento. Y no es la infelicidad de las excesivas conciencias felices. Pasolini no hablaba en tanto ciudadano: fue i-legal, extra-legal, diferente, no-ciudadano. Pero un compañero“.
Grüner, E. (2009). Los soles de Pasolini, laFuga, 10. [Fecha de consulta: 2026-03-05] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/los-soles-de-pasolini/384