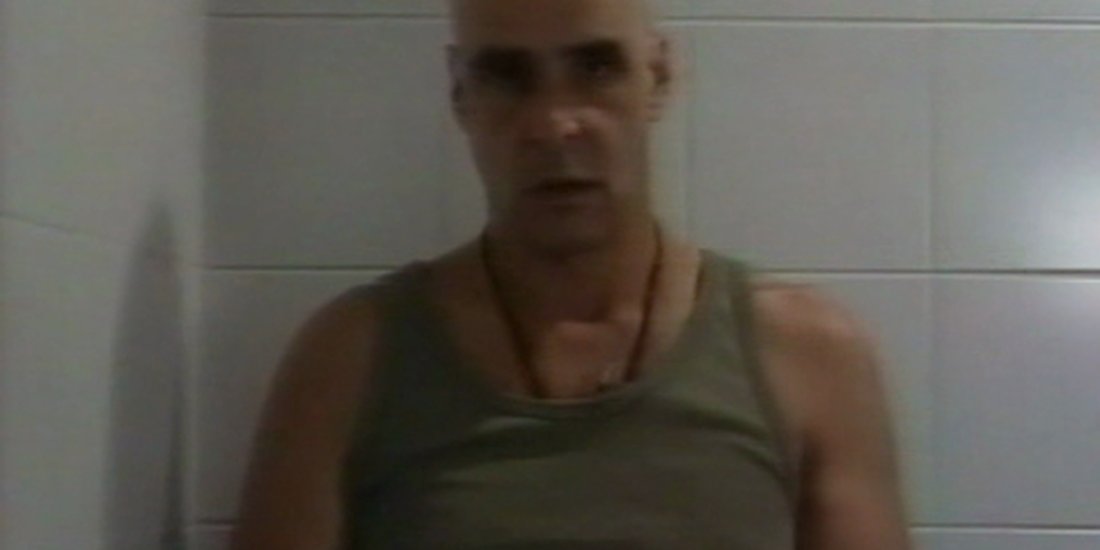
Uno. Mostrarse/esconderse. Desde hace algunos años el cine documental pone en escena el cuerpo (y a veces la intimidad) de aquélla o aquél que filma. El cineasta aparece, entra en escena, viene al centro de la arena. No actúa sólo un personaje más o menos próximo a él (Welles); hace de sí mismo un personaje; podríamos decir que se actúa en un gesto que atraviesa toda la historia del cine y lleva la marca de los grandes burlescos: Keaton, Chaplin, Tati, Jerry Lewis, Moretti, Godard, Monteiro, Kitano, Mograbi…
Ficción expuesta o no, este gesto asume una innegable dimensión documental y es por eso que me resulta más interesante considerar sus efectos desde el punto de vista del espectador más que desde el del cineasta. Más allá de una infinita variación psicológica -¿exhibirse? ¿exponerse? ¿arriesgarse? ¿burlarse de sí mismo?- aparece un hecho cinematográfico nuevo: hecha visible y corporal, la presencia del cineasta en ‘su’ film opera a la manera de un cierre de auto-referencia tal que el film y el cuerpo filmado no pueden sino legitimarse el uno al otro.
Lo que vale para un individuo cualquiera, singular, vale -y cuánto más- para el cineasta: el cine documental se distingue por el carácter indisoluble del vínculo que realiza entre identidad y subjetividad, entre cuerpo, palabra, personaje conciente e inconciente, ritmo, energía, fatiga…, volviendo perceptibles esas articulaciones, haciendo del hombre filmado un nuevo objeto de conocimiento.
Dos. El espíritu voluble de la ficción había engalanado el mundo del espectáculo con un reflejo indecidible. Nada pasaba ya por ‘verdadero’, todo parecía reversible; los hechos eran recibidos como relatos, los relatos como hechos. ¿Un solo ejemplo reciente? La forma cómo los noticieros televisivos han organizado sus relatos sobre ‘inseguridad’, como un conjunto de hechos indiscutibles, al punto que los habitantes de un tranquilo pueblo de Alsacia, dónde no sucedía jamás nada de espectacular (sin duda las violencias permanecían encerradas, obscuras) se manifestaron escandalizados por la quema de automóviles. -¿Dónde?, preguntó el periodista.- En la tele, le respondieron.
Cuando los hechos parecen producirse antes que nada en la televisión, las perspectivas basculan: lo real de la representación viene a ocupar el espacio de la representación de lo real. Flotación entre verdadero y falso, dado y construido. Indeterminación que nimba con una dimensión fantasmática el conjunto de informaciones puestas en circulación por los medios. Forzados por la interpretación mediática, en su insistencia, en su machacar, los hechos se transforman en hechos de discurso, elementos regulados por una retórica que se trataría de creer portadora de verdad simplemente porque se repite refiriéndose sólo a sí misma. El ‘mundo real’ (tal como no cesa de ocultársenos) sería de ese modo duplicado 1 N. del T.: El texto original ofrece una dificultad de traducción en este párrafo por cuanto juega con el doble sentido -en francés- del término ‘doubler‘, a la vez el de ‘redoblar’ (aumentar algo otro tanto o el doble de lo que antes era) y el de “adelantarse, dejar atrás, superar en velocidad un vehículo a otro” -en los sentidos de redoblar y de superar en velocidad- por un mundo retórico que querría sustituir al verdadero y en cierto sentido en parte lo lograría. Solamente en parte: los hechos son más duros que las palabras y lo que las palabras reciclan o rechazan no por eso dejan de regresar, precisamente en y por los hechos.
Tres. Estaríamos capturados a la vez por la ficción y por la propaganda (lo que precede puede constituir una definición de ello muy actual). Atrapado por el devenir-espectáculo del mundo tal como lo proponen los medios, para recuperar su sentido el cine debiera reanudar su contacto con el registro del documento 2Ver el número especial de la revista Communication consagrado al Partis pris du document nº 71 (2001), bajo la dirección de Jean François Chevrier y Philippe Roussin. Es así, me parece, como podemos comprender ese desvío hacia el documental que caracteriza más de una ficción reciente (comenzando por los filmes de Abbas Kiarostami).
El hecho nuevo es que los filmes dichos ‘documentales’ muestran que tienen -también ellos- necesidad del mismo tipo de garantía, prueba de autenticidad o de no-superchería que se produciría durante el mismo curso del film, asegurándonos -es el colmo- que el cine no siempre miente y que pese a todas sus familiares ambigüedades escapa aquí y allá al régimen general de duplicidades que gobierna nuestras sociedades espectaculares-mercantiles.
La fórmula de esta garantía documental se basa en algunas condiciones simples: 1: que el actor y el personaje no sean sino uno. 2: que el vínculo cuerpo-palabra-sujeto-experiencia-vida sea asegurada al punto que la experiencia del rodaje no pueda no afectar el cuerpo filmado, y 3. que el film sea, en efecto, el documento de esta afección. Es en ese sentido que se podría decir que el documento último, el nec plus ultra del documental es el cuerpo filmado del cineasta, que cortocircuita de alguna manera la representación confundiendo sujeto y objeto, medios y fines, prueba y experiencia 3N. del T.: Juego de palabras: en francés preuve y epreuve. La entrada en escena del cuerpo del autor encarece el conjunto cuerpo-palabra-sujeto-experiencia-vida para hacerlo aún menos ‘falsificable’; filmándose, el autor garantiza con su persona el poder de esta confusión que hace toda la singularidad del cine documental 4Especificidad del documental como relación con el cuerpo filmado. El cuerpo filmado del cineasta impone una prueba más de la esencia documental del film, capaz de producir un efecto de verdad que ya no habría que discutir.
Cuatro. Berlin10/90 de Robert Kramer (1991) es el arquetipo de esta nueva suerte de documental: 5Muchos otros filmes podrían ser citados, hasta llegar a los de Avi Mograbi, que son la expresión de un ‘demasiado’ de puesta en escena de sí mismo: el realizador llega a transformarse en un personaje de ficción en el espacio del documental una hora con el cuerpo, la voz y las imágenes de Robert Kramer. ¿Qué sucede en ese film que significa un giro en la historia del documental? Conocemos la idea preconcebida del encargo (La Siete-TV): un plano-secuencia de una hora rodado por el mismo cineasta con una cámara video amateur. Ni cortes ni montaje. Tiempo real, tiempo filmado.
Kramer se filma, pues, como cuerpo sumido a la presión del rodaje; a la sorda violencia de la fatiga que lo va ganando; al mutismo que poco a poco viene a ocupar el lugar de la energía verbal de los primeros veinte o treinta minutos. ‘Cuerpos’, vale aquí como manifestación sensible de una subjetividad, de una historia del sujeto cuya palabra, precisamente (la del ‘sujeto Kramer’) se pliega y despliega en el tiempo real de la toma. En esta duración se agota algo de una libido: el deseo de ser filmado, el deseo de filmar, de hablar, de jugar el juego del plano-secuencia. Kramer filma el agotamiento de su deseo, agotamiento que el film provoca y al mismo tiempo registra. La máquina cinematográfica, la cámara, el micrófono, máquinas todas, no se agotan nunca, ya lo sabemos: sería inclusive la cualidad primera de las máquinas la de oponer a la fatiga de los cuerpos, una vigilia maquinística permanente y más resistente que ellos. Admitamos que la indiferencia de las máquinas sea -antes que nada- su insensibilidad al sufrimiento de los cuerpos. Lo que se manifiesta de ese modo es la duración y la dureza del rodaje como experiencia vivida -más que eso, soportada- por el cuerpo filmado. No sería abusivo hablar de ‘tortura’, en la medida en que el dispositivo de puesta en escena (el cuarto de baño, el agua, los azulejos blancos, la silla, los sonidos que aumentan o llegan del ‘cuarto de al lado’) está referido por el mismo Kramer a lo que subsiste en Berlín de las cámaras de tortura de la Gestapo.
Cinco. El dispositivo imaginado para venir a cabo de la apuesta del plano-secuencia, es el de recortar el espacio y el tiempo en dos “escenas” ligadas la una a la otra por los movimientos laterales: discontinuidad en el continuum… La primera escena -la primera célula- es pues un cuarto de baño, bañera y azulejos blancos, amueblado por una silla metálica, negra; frente a esta silla, posada sobre un pié o sobre un soporte, la cámara, fija, que define un cuadro en el cual el cuerpo del cineasta se va a inscribir instalándose sobre la silla por largos momentos de presencia, cuadro inmutable; existe la certeza de que no hay nadie detrás de la cámara, ninguna mirada: configuración profética de una cámara de vigilancia, con el matiz de que ha sido instalada por el mismo cineasta para vigilarlo, para encerrarlo en su cuadro que ya no es el de una mirada; que sería como la ausencia de toda mirada; como si fuera entonces el cuerpo filmado del cineasta el portador de la única mirada humana existente en esa puesta en escena: exclusión del espectador mientras que -paradójicamente- esta situación es ofrecida perfectamente a su mirada, a tal punto que le bastaría simplemente con ocupar el lugar vacante detrás de la cámara de vigilancia.
La segunda escena es también sometida a un encuadre repetitivo: al final de un travelling lateral sobre los azulejos blancos aparece un aparato de televisión, a veces encuadrado completamente, otras por trozos y en la pantalla de ese aparato pasan planos filmados por Kramer los días que precedieron a la prueba del plano-secuencia, imágenes y sonidos de un antes cuya libertad sería alterada y encerrada en la célula del plano-secuencia y en el cuadro del televisor -el que a su vez ha sido reencuadrado o sacado de cuadro por la cámara. Doble puesta en abismo: cuadro en el cuadro, escena en la escena, palabras ajenas en las palabras de Kramer. Pero también tiempo en el tiempo, tiempo de antes, tiempo del cine krameriano hecho de asociaciones, de montajes, de combinaciones, de juegos significantes, que se opone aquí al tiempo continuo del desfile del plano-secuencia, a ese tiempo que es, antes que nada, literalmente, el tiempo que pasa.
La voz principal, la de Robert Kramer, in y off, nos habla de su voluntad feroz de conocer y de comprender, de no olvidar, de coleccionar las listas y de hacer las cuentas de la caída de la dimensión política de las luchas, paralelamente a la caída del Muro de Berlín; nos habla de la pérdida de las posiciones políticas, sin ilusiones, sin histeria, sin siquiera poder aún simular creer: voz y palabras del cineasta tenso en la inquietud de asistir al fin del mundo, algunos meses después de la desaparición del muro, después, después de todos los después, el encierro de Ezra Pound, el ascenso y la caída del nazismo, el fin de los Black Panthers, el final de la guerra de Vietnam, el final del izquierdismo norteamericano (ver y volver a ver los primeros filmes de Kramer, The Edge (1968), Ice (1970), Milestones (1975)).
La memoria del actor-personaje es perfectamente la del ‘sujeto Kramer’, confrontado a una situación de autoanálisis: plano-secuencia. La duración dirige: esto dura una hora. Prisión del sujeto en la toma. Encierro en la duración impuesta. Es verdad que esta situación (auto)analítica es transformada: se desdobla, se ahonda en una puesta en abismo y esa voz, esas palabras, se encuentran a veces encuadradas, sincronizadas en la boca de Kramer filmado frente a la cámara y otras veces circulan en off cuando el cuerpo de Kramer se sale de cuadro para quitar la silla, cuando el cineasta, siempre hablando, saca la cámara de su soporte (adivinamos su gesto) y la desplaza hasta la pantalla del televisor en la habitación vecina.
Una voz que va y viene. Una palabra que pasa de ayer a hoy, de Berlín a América, del Muro a las ruinas del nazismo. Esta voz nos habla del padre, de la madre, de la infancia, de la guerra, de los cadáveres disecados, de la locura, de las cámaras de gas, de la muerte, de la decadencia de la política, de la desolación de los cuerpos sometidos al insulto y a la tortura. Nos habla al mismo tiempo de la dificultad de los resultados: hablar mientras se filma, durar siempre hablando y filmando.
Seis. Una fatiga, una lentitud terribles, las de la sesión filmada, las de la presión significante de los sonidos y de los sentidos, las de la presión del rodaje que pesa sobre los gestos, los movimientos, las palabras y hasta los labios y la lengua, los miembros y las miradas del cineasta expuesto a la prueba del film que se va haciendo -sobre su piel. Lo que no ha sido ‘pensado’ en el dispositivo puesto en práctica por Kramer (cámara de vigilancia + pantalla del televisor; espacio y tiempos desdoblados), es precisamente que él será el primero en pagar el precio de los resultados (una hora frente al sonido y a la imagen) y que será su agotamiento, es decir la perspectiva de una desaparición del sujeto hablante y pensante, de un retiro fúnebre, que sería en última instancia la cosa filmada. Kramer se da cuenta, termina por decirlo, pero no puede impedirlo sin poner fin al resultado (al film).
En tanto espectadores, nosotros nos encontramos ante un film que hace de los resultados del cineasta-actor-personaje a la vez una victoria (apuesta ganada) y una derrota, en el sentido en que el film no avanza sino en la medida en que el ‘sujeto Kramer’ se deshace, en que su palabra se agota, en que su cuerpo se debilita. Desaparición del cineasta en un film que sólo lo filma a él. El dispositivo de puesta en escena que permite el film produce también, en el film, su superación, su transformación, su abdicación. El film es afectado por su mismo sistema y es el cuerpo filmado del cineasta lo que nos libra el documento de esta lenta descomposición -renuncia en el interior de la apuesta ganada. La cuestión que este film plantea es la del lugar de su espectador: lugar imposible. ¿Por qué?
Siete. El lugar del espectador habrá sido siempre, en el cine, el de la partición. Lo que es proyectado sobre la pantalla, luces y sombras, silencio y gritos, yo debo (idealmente) compartirlo y compartir más aun lo que está fuera de campo, en la apertura de lo no-visible que deja lugar a esta otra proyección que supuestamente activa mi pantalla mental. Lo que habría que compartir aquí, en este film, surge ante todo del sufrimiento del cineasta, sufrimiento del sujeto-personaje Kramer y ante todo sufrimiento del actor Kramer víctima del tormento del rodaje, prisionero del tiempo, expuesto al trabajo de la muerte. Yo no soy solamente el testigo, el destinatario de este trabajo, de este tormento (como se es destinatario de un relato, de una historia, de una ficción): soy su agente, soy su participante. Mediante la mirada y mediante la escucha, contribuyo a la construcción de la escena analítica en el espacio-tiempo de la cual se deshace el ‘sujeto Kramer’ y se bloquea el cuerpo-Kramer.
De esta puesta en escena carcelaria, yo seré -en tanto espectador- el vigilante, es decir un destinatario, un beneficiario. Constriñendo esa mirada y esa escucha, la puesta en escena me impondría hacer recaer este apremio sobre el cuerpo filmado, ‘víctima’ de mi mirada y de mi escucha. Se operaría un deslizamiento, un entre-dos: el espectador pasaría de un lugar ‘normal’ en la escena ficcional -ser el confidente de los relatos, de los recuerdos, de las angustias dichas y redichas- a un nuevo lugar, menos familiar, más inquietante: el de transformarse en el ‘agente’ de la escena documental, aquel cuyos deseos regularían la puesta a disposición del cuerpo filmado. Ver, escuchar, es aquí soportar el sistema del plano-secuencia y antes que nada su duración; pero significa también ‘justificar’ ese sistema, esa duración, por el sufrimiento mismo causado al actor-personaje. Ese tiempo que desgasta ese cuerpo es el film que me ha sido dado para encerrar al otro filmado. Ese cuadro que encierra ese cuerpo es el que es producido por la cámara de vigilancia, que -a la larga- no puede no transformarse en el cuadro de ‘mi’ mirada, mirada que encuadra en el sentido de encerrar, de vigilar. Prisión del cuadro, prisión del tiempo, pero también prisión en el sentido de que la insistencia de los cuadros y las duraciones se me hace de menos en menos soportable; que el malestar del sujeto filmado sea también el del espectador, que no haya ‘lado bueno’ del dispositivo de vigilancia. Situar al espectador en posición de amo (el vigilante) significa para Kramer comprometerlo, implicarlo, afectarlo (“el film es lo que le sucede al espectador”).
Sin embargo, si comparto con el actor-personaje las condiciones de la experiencia (la forma del film), no llego a compartir el sufrimiento que en el film se expone y que él soporta -lo veo perfectamente- más que yo. Yo comparto y no comparto. Algo de gran crueldad 6Dos de los más bellos filmes de Roberto Rossellini, Amore (1948 con Anna Magnani) y Stromboli (1950, con Ingrid Bergman) juegan ya con la implicancia de una y otra comediante (a cual más esposa del cineasta) en la ficción- como si la situación ficcional se volviera por acción de la puesta en escena contra la comediante y que fuera la lucha de la comediante por resistir a la presión de la puesta en escena lo que constituiría, al fin de cuentas, el personaje y su historia tiene lugar en la pantalla; yo lo soporto y de ello no puedo sacar nada que se parezca a una posición de dominio. Llamemos a eso pérdida: de lo que se pierde en la pantalla (el cuerpo; el ‘sujeto Kramer’) ningún goce me es posible, pierdo el dominio de la pérdida del otro 7Es evidentemente lo que está prohibido en la televisión: todo debe ser hecho -periódicos televisados, magazines, emisiones de ‘confesiones’- para que el telespectador sea mantenido en la ilusión de un dominio: él está siempre ahí, en posición de ‘beneficiario’, es a él a quien todos se dirigen, para él que se despliegan los talentos y los corajes, él a quien se adula, él a quien se coloca en el centro de los goces. ¿Hace falta subrayar hasta qué punto este ‘buen’ lugar -lugar del amo por lo menos- resulta una superchería del mismo orden que los palabreríos de los saltimbanquis para atrapar curiosos? El espectáculo marcha, en efecto, a fuerza de ilusión; y la ilusión de la ilusión es que ya nunca más estaremos en la ilusión. (Sabemos de qué modo Cervantes ha tratado el contagio de la ilusión en el Retablo de maravillas: cf. Marie-José Mondzain, Le Commerce des regards, Seuil, 2003). ¿Reparto? Si: el cine sería el arte de compartir la pérdida.
Ocho. No es suficiente con que Rober Kramer actúe en su film; hace falta que sufra ante mí. La confusión del actor y del personaje, esta condición documental, me asegura esto: lo que se experimenta en ese film no entra en el orden de los simulacros. Salida de la ficción. Un precio de carne, sudor y sangre es ‘realmente’ pagado en escena, que se hace, por esa razón, más ‘verdadera’ que las televisiones llenas sin embargo de imágenes de carne, de sudor y de sangre. Los resultados filmados testimonian sobre la validez de la experiencia cinematográfica.
Estamos en el lado opuesto de las actuales series de ‘tele-realidad’: aquí, cine, todo dominio es probadamente perdido, por el lado de la pantalla tanto cuanto por el lado de la sala, del vigilado cuanto del vigilante. Allá, tele-realidad, todo se hace, al contrario, para que el espectador ocupe un lugar mejor (o peor) que el de un vigilante: el de un árbitro. Ese espectador-juez está, en efecto, provisto de un poder tan irrisorio, ilusorio, vacío cuanto se quiera, pero sin embargo poder de ‘vida y muerte’ sobre los gladiadores en la arena, forzados a esta forma contemporánea de struggle for life que sería la competencia mediática. Dicho de otro modo, todo conspira para que yo pueda sacar gozo y dominio de la pérdida del otro filmado. En el nuevo reparto que se ofrece al espectador, se espera que la experiencia del film sea vivida como una prueba, ya no antes por el espectador (ficción, representación) sino, antes, por quien o quienes son filmados (actores y personajes a la vez) que mediante esta prueba sean afectados en el curso mismo de la experiencia filmada y que sea este desgarramiento en el velo de la representación lo que yo deba compartir con ellos: reparto de una pérdida de ficción, de un efecto de realidad que abre una brecha en la escena.
Uno. Una suerte de revolución está en curso. El cine documental ya no se contenta con tomar a su cargo relatos, modos de narración, situaciones complejas, personajes… El film es lo que le sucede al actor. Sabemos hasta qué punto el cine documental se mantiene en un entre-dos, (entre ficción y realidad, entre relato y documento, entre cine y televisión, etc.): es una manera distinta de entre-dos la que aquí se manifiesta. Como todos los actores de todos los filmes, el actor-personaje del documental soporta el rodaje como una experiencia; hasta como una prueba. Pero algunos filmes recientes llevan esa lógica bastante más allá: la prueba cambia el lugar del actor-personaje; se transforma en sujeto de la experiencia, y esta transformación, a su turno afecta el desarrollo del film. Ida y vuelta.
Dos. Es la toma de conciencia de Otelo de Carvalho en el transcurso del film de Ginette Lavigne, La Nuit du coup d’État (2001), límites, inclusive ceguera, del combate que ha llevado a cabo. Esta toma de conciencia se produce en cierta medida ante nosotros, es un efecto del film, es lo que produce la puesta en escena: Otelo es confrontado a su propia historia contada por él mismo; es a la vez su narrador, su actor, su héroe, su víctima. Una tal condensación no puede sino implicar fuertemente al ‘sujeto Otelo’ y el film transformarse en la escena de esta implicancia.
El actor en el aquí y ahora del film camino de hacerse, y el personaje, ayer y hoy, no son sino uno: el relato está de esa manera fuertemente garantido, se trata de un testimonio -si se puede decir- de primera mano; el organizador de la operación es igualmente su recitante. Hay allí una convergencia que me asegura respecto de la veracidad de los hechos reportados: no queda espacio para la más mínima duda. Otelo es perfectamente Otelo 8Ese ‘perfectamente’ -redundancia irónica- nos remite a las tarjetas de las fichas técnicas de Moindre Geste (Jean-Pierre Daniel, Fernand Deligny & Josée Manenti, 1971): “Yves es perfectamente Yves, Las Cevenas son perfectamente las Cevenas”, etc, su cuerpo y su palabra son de verdad los suyos, él es perfectamente el héroe de ese golpe de estado, etc.
No estamos, sin embargo, en lo que convendría llamar una ‘reconstrucción’, muy por el contrario. De entrada, Otelo presenta el decorado donde se instala durante la duración del film, como pudiendo más o menos evocar la sede del Comando de Pontinha, referente histórico. Evocarlo; no recrearlo. Esta confesión, ya de entrada, elimina toda idea de reconstrucción: la regla de las ficciones quiere que ninguno de los personajes (y menos aún alguno de los actores) pueda denunciar su carácter ficticio. La mayor parte del tiempo los personajes de ficción se plantean todas las cuestiones salvo ésta: ¿deben o no creer en la ficción que interpretan? 9Son evidentemente las excepciones -raras y destacables- a esta regla lo que nos retiene desde el punto de vista de una puesta en crisis de la ficción por el documento (todo documento lo es, antes de su proceso de fabricación, confiesa el trabajo que ha producido, lo que la ficción tiene por ley esconder, salvo excepciones, también allí) Pensemos en Jacques le Fataliste, pero también en Sterne o Cervantes, antes que Pirandello, Borges o Gombrowicz En cuanto a los actores, hasta si no creen en ello, están obligados a hacer ‘como si’.
Tres. Todo comienza por un travelling hacia adelante que atraviesa el primer piso de la estación marítima de Lisboa (allí, los soldados de las guerras coloniales del fascismo terminando de embarcar para Angola y Mozambique) pasa por una puerta sombría como un cortinado de escena y no es sino después, en el mismo movimiento del travelling cuando entra en escena quien es a la vez el héroe de la gran historia y el personaje del film, Otelo, pues. Él nos dice de qué manera unos treinta años antes embarcó en ese muelle, antes de regresar, en 1974, joven capitán del Movimiento de las fuerzas armadas para dirigir el golpe de estado que debía poner fin a cincuenta años de fascismo y a abrir la efímera ‘revolución de los Claveles’. Nos dice también cómo, cuando niño, soñaba con llegar a ser un actor de Shakespeare y cómo otro destino lo comprometió en otra escena: ‘el teatro de operaciones’, dice sonriendo. Aquí estamos, pues, una vez más en el entre-dos de lo vivido y de lo actuado (brillantemente proclamado en La Carrosse d’Or (Renoir, 1952) y cruelmente realizado en Stromboli).
Otelo -el actor- nos cuenta, mimándolo, actuándolo, cómo Otelo -el personaje histórico- lo organizó todo desde el ‘bunker’ de Pontinha: técnica de levantamiento armado, rutas y cuarteles, regimientos y objetivos, nombres de código y timing. Nos hace entrar no solamente en la técnica, sino en la lógica, si se puede decir, de ese golpe de Estado: es ante todo un complot militar, que exige el secreto; es también una alianza entre pares (los capitanes, los oficiales subalternos) que deja de lado a las fuerzas revolucionarias clandestinas y a la población del país. El pueblo está ausente de la trama militar. Está inclusive explícitamente ausente puesto que el primer comunicado del MFA 10Movimiento de Fuerzas Armadas: el nombre de la conspiración de los capitanes leído por radio y escuchado hoy por Otelo en el film, como había sido escuchado ayer por Otelo en la historia, pide a la población ‘quedarse en casa’ y no mezclarse en la batalla. Esta consigna no será respetada, ya lo sabemos. Desde la entrada de los carros a Lisboa, el pueblo toma la calle y festeja a los soldados liberadores.
Cuatro. El escenario de la revolución no había sido previsto por los guionistas del golpe de Estado. Y menos aún el guión de la confiscación de la revolución por la burguesía portuguesa (escenario sin embargo banal). El 24 de Abril de 1974, Otelo no sabe nada de todo eso; en mayo de 2000, momento del rodaje, Otelo sabe bastante de eso, lo sabe en demasía: tal es la historia de Portugal, tal, también, su historia personal -y debió pagar un buen precio por ello 11Relegado, condenado, Otelo de Carvalho estuvo en prisión. El tiempo ha pasado, la historia ha sido escrita y después borrada. El film regresa a los rastros de ese borrado colocando a Otelo de Carvalho en la imposible posición de corregir lo que él mismo ha escrito.
¿Corregir? Digamos: desplazar. Ayer, escena histórica, Otelo pasa la noche del 24 al 25 de Abril en Pontinha; no estaba solo; algunos oficiales cómplices lo asistían; hoy, escena fílmica: Otelo está solo -frente a sí mismo. Encerrado con la sola presencia de la maquinaria cinematográfica (numerosa: cámara, grabadores, micrófonos, luces, equipo de rodaje), no hay otro recurso que el de librarse a la prosopopeya 12La prosopopeya es una de las figuras mayores del cine documental: a menudo filmamos aquí y ahora lo que sucedió en otros lugares y en otros tiempos; el cine documental llega casi siempre después de la batalla y no puede constituir más que su marca en un relato, esa “figura retórica -nos dice el diccionario Littré- que otorga acción y movimiento a las cosas insensibles, que hace hablar a las personas tanto ausentes cuanto presentes, a las cosas inanimadas y algunas veces a los muertos”.
Ginette Lavigne filma precisamente la ausencia de lo que ha sucedido. La presencia del cuerpo filmado dice la ausencia de todo el resto, la juventud olvidada, la revolución perdida. Como en La Voie humaine (Amore, Rossellini-Magnani), el actor está prendido con alfileres de plano en plano, cuerpo sometido al desglose que lo fragmenta, lo da vuelta, lo hace saltar de sí a sí, ser de todos los cuadros y salir de ellos, espectro atravesado por todos los ajustes: una cosa falta y faltará: aquí el amante, allá, el pueblo.
Cinco. ¿Filmar la ausencia? Para producirse, las reconstrucciones no pueden sino rechazar la ausencia (la muerte) de los cuerpos y de las palabras en una figuración que los da por presentes (ficción ejemplar de esta imposibilidad: The land of the Pharaohs, Howard Hawks, 1955). Al espectador de reconstrucciones se le ruega creer en los simulacros que se agencian como si fueran ‘verdaderos’ y pese a conocer su artificialidad. Aquí se nos ruega creer en un relato, en un conjunto de gestos, en un cuerpo de los que sabemos que son ‘verdaderos’, de creer en todo eso pese a toda certeza; de creer en ello aunque la realidad no deje dudas. Creer, de todos modos, es decir hacer jugar aún lo indecidible en el corazón de la coincidencia. Tal es el papel de la prosopopeya en el cine: desdoblar la escena, doblar el relato por lo que constituye el orden del hecho: el acto de su enunciación.
El aquí y ahora del rodaje es un presente que no acepta excepción; el acto del relato es siempre una acción en presente; sin embargo, Otelo, actor-y-narrador, está encerrado en ese decorado que no hace sino evocar Pontinha veintiséis años después de los hechos sobre los que testimonia: el presente del cine es aquí el presente de un pasado, una reactualización (más que una reconstitución), una réplica, desplazada, como todas las réplicas, en el tiempo y en el espacio. El encierro del rodaje reproduce el encierro del complot, pero la intención deliberada del film es la de aislar a Otelo para que se produzca este reencuentro consigo mismo. Presente (de la enunciación, de la filmación) y pasado (el objeto del relato) no se confunden aunque sin embargo se mezclan. Conjunción disyuntiva: entre-dos.
Reactuando el personaje que era, que es aún y que ya no es enteramente, el actor hace aparecer la disyunción del personaje, la separación de una grieta; haciendo el relato de lo que sucedió hace tanto tiempo, mimando aquellos gestos y movimientos, manipulando los instrumentos (mapas, planos, códigos, radios, revólver, teléfonos) es conducido, es cierto, a ‘revivirlos’, pero desplazados en la artificialidad de una filmación, desplazamiento, artificialidad que permiten, quizás, ver lo que no había sido visto, comprender lo que no se había comprendido.
Seis. El golpe de estado ha triunfado pero la revolución ha sido impedida y luego combatida por las mismas fuerzas políticas, Partido socialista a la cabeza, que los militares habían liberado derrocando al régimen de Caetano. Los capitanes victoriosos abandonan su victoria a un general que no tenía nada que ver (ni siquiera estaba por): Spinola. Otelo personaje da la orden de este paso de poder en la historia; Otelo actor reactúa el hecho (¿lo revive?) en el film. Los insurgentes no tenían otro recurso que el de entregar el poder a las clases dirigentes menos comprometidas con el fascismo, en la medida en que no tenían otra política que la de evitar la implicancia del pueblo. Tal es la dura lección de la historia que el Otelo actor puede dirigir al Otelo personaje histórico. El film de Ginette Lavigne abre de ese modo el diálogo improbable y turbador entre los dos Otelo, actor y personaje, ayer y hoy, los fantasmas del pasado y las palabras del presente.
Sean o no comediantes profesionales, un rodaje es más que un ‘trabajo’ para los actores: una experiencia querida pero sufrida, imaginada pero vivida, Cuando el actor y el personaje, los resultados y el rol, la palabra y el texto 13Los diálogos del film son en su mayor parte citas tomadas del relato escrito por Otelo de Carvalho, Alvorada em abril (1977) coinciden, como aquí, su reencuentro durante el rodaje no puede evitar -y hasta llama, provocado por la puesta en escena- una recíproca puesta en crisis. El personaje atormenta al actor y lo obsesiona como un remordimiento. El actor recrea el personaje y al mismo tiempo lo critica. El actor Otelo vuelve sobre los pasos del personaje-Otelo y ese regreso hace aparecer una fisura que siempre estuvo allí y no se notaba; fisura que regresa al actor precisamente como aquello que ya no puede rechazar. El film es al mismo tiempo el agente y el registro de la puesta en crisis mutua del actor y del personaje. Escondido en Pontinha, Otelo no veía nada, no podía ver nada de lo que sucedía fuera, sobre las rutas de la conquista militar como en las calles donde el pueblo tomaba el poder. Él mismo lo dice: no ha visto, sino después, por televisión, esas imágenes del 25 de Abril que han dado la vuelta al mundo, con claveles rojos y tanques. La lógica del golpe de estado era efectivamente la de ser ciego en cuanto a la implicancia del pueblo. Lo que le sucede al actor, esta conciencia de la ceguera, la transmite el actor por encima del tiempo y el espacio al personaje como aquello que le ha faltado. Pero es el actor quien hoy, aquí y ahora, sufre esa carencia. La representación de Otelo cambia de forma. Aparece un cansancio, una sensación de derrota. La cámara filma desde más lejos, a distancia, como para no señalar o no molestar el apenas perceptible cambio que se produce en el aspecto, los gestos, el cuerpo de Otelo actor, en su voz, en el ritmo de sus palabras. Somos espectadores de esa alteración que, en el transcurso del film y por los medios del cine, nos da también a nosotros una lección política.
Uno. Algunos años antes de La Nuit du Coup d’Etat y Dans la chambre de Vanda (Pedro Costa, 2000), Abbas Kiarostami rodaba Close-up (1990). El film, ya lo sabemos, procede de un hecho real, que no deja de ser ejemplar. Un joven desocupado de Teheran, se hace pasar por un conocido cineasta, Mohsen Makhamalbaf, engaña a una familia entera, es arrestado y finalmente perdonado por sus víctimas. Kiarostami se encuentra con ese joven quien acepta ser el actor de su propio papel. El impostor actúa como impostor y nosotros dejamos de estar en la impostura: en pocas palabras, tal es la nueva ‘paradoja del comediante’ que nos propone Kiarostami, como un desafío a nuestras capacidades de espectadores.
Uno de los golpes bajos de este film es el de desafiar toda tentativa de descripción precisa: la descripción se hace destrucción. El principio de puesta en abismo que gobierna toda representación, 14Ver ¿El porvenir del hombre?, en este mismo libro es aquí llevado al paroxismo. Identidades, personajes, papeles, lugares, todo lo que debiera servir de señal o de índice, se divide, se desdobla, sucesión de deslizamiento sin fin de lo que la imagen del torniquete podría dar cuenta: a cada paso, lo que estaba de un lado se encuentra en otro, derecha, izquierda, delante, detrás, verdadero, falso… Simulacro y realidad, pasado y presente intercambian sus marcas en una reverberación imposible de cernir. No solamente la historia del film, su ‘argumento’, sino su forma, su escritura, proceden de un despliegue de esa muy particular ‘información periodística’ que no se parece en nada a lo que hemos tomado el hábito de nombrar mediante esa expresión: el crimen no es solamente librado a la publicidad de los medios, expuesto a las luces del espectáculo; es el espectáculo (el cine) y los mismos medios, los que desde ahora ofician de móvil. El poder social del espectáculo dirige los hechos, los sentimientos, los códigos, las relaciones entre los hombres; el cine dirige lo real. Sabzian, el héroe del film, pobre miserable, abandonado por la sociedad, es antes que nada un cinéfilo. Lo es según el modo iraní: el cine para él no podría ser un arte sino tomando por motivo el sufrimiento del pueblo. El suyo, entonces, del que no encuentra escenas sino en filmes, por ejemplo los de Makhmalbaf y muy especialmente El ciclista (1987). Sucede que Sabzian se hace pasar, en un ómnibus, por su cineasta preferido, con quien -es verdad- tiene algún parecido físico. ¿Cómo se abre ese malentendido que lanza la tan retorcida mecánica de Close-up? Sabzian lee un librillo sobre El Ciclista. Su vecina de asiento lo ve y le pregunta dónde lo consiguió. Sabzián duda un instante y responde que él es el autor del libro y consecuentemente el mismo cineasta. Ella; madre de dos niños que coquetean con el sueño de ser artistas (sueño y devenir por otra parte, comunes; ¡y tanto mejor!), le cree sin malicia. Y también él, Sabzian, quiere tanto creer en su mentira, que actúa el papel del artista a la perfección, hasta en sus turbaciones, sus dudas, sus prudencias, que pasarán por modestia. De ese modo somos nosotros, espectadores, los únicos que no juegan el juego: no solamente sabemos que Sabzian es un impostor, sino sólo sabemos eso; no tenemos otro viático para emprender el viaje a través del film. Y no jugar el juego, en el cine, es jugarlo de otra manera y resultar, como aquí, la apuesta del juego. La estrategia del film y la de Sabzian convergen: ganar el espectador a la partida que se juega, convencerlo de que los poderes de lo falso y los vértigos del simulacro son actualmente el paso obligado de nuestra presencia en el mundo: no solamente ‘yo es otro’ sino el abandono de esta alteridad, la aceptación de esta alteración, son condiciones de la reconquista de una posición y de una palabra subjetivas. Al final del film; salido de la cárcel, Sabzian, acompañado por el ‘verdadero’ Makhmalbaf, regresa ante la puerta cerrada de la casa donde vive la familia engañada. Llama y dice por el comunicador su nombre ‘Sabzian’: la puerta no se abre; se corrige de inmediato, como de un lapsus del que brutalmente se toma conciencia y pronuncia el nombre del que se sirvió antes de ser desenmascarado; ‘Makhmalbaf’ es el sésamo que abre la puerta. Ni la justicia de los tribunales, ni el arrepentimiento del culpable, ni siquiera el perdón de las ofensas pueden contra ello: Sabzian es y no es Sabzian, se ha transformado en la verdad de su mentira, se ha transformado en relato.
Dos. De esa manera, el espectador es llamado a bascular en una lógica más aliciana que aristotélica, puesto que estamos en el cine, país de maravillas cuando verdadero y falso nombre, rostro y máscara, singularidad y repetición, verdad y mentira, reconciliados por la fuerza del relato, se hacen indiscernible. Esta duplicidad modestamente triunfante al final del film no es otra que la sutileza -olvidada, perdida, aquí reencontrada- de la escena representativa, con su profundidad, sus puestas en abismo, su pensamiento del tercero incluido, que opone a la reducción del espectáculo con el que quiere romper sin poder hacerlo enteramente. Al célebre ¿Dónde termina el teatro, dónde comienza la vida? de Le carrose d’or de Renoir, respondía algunos años más tarde, al final de Pickpocket de Bresson (1959) el no menos célebre “Que extraño camino me ha sido necesario recorrer para legar hasta tí…” Close Up elige jugar en los dos tableros, unificar en una vertiginosa superación las dos fórmulas adversas: “Estoy orgulloso de haberlo conocido” dice con mucha emoción el padre de la familia engañada a quien los ha engañado. Y nosotros también lo estamos, no poco orgullosos, de haber recorrido el mismo camino y de comprender (por fin) no solamente que no sabremos nunca dónde comienzan, dónde terminan las escenas y el juego, pero que es precisamente en estas confusiones cómo los hombres de hoy en día pueden encontrar alguna razón de vivir, y el cine recuperar esta ambigüedad, esta confusión que están en su principio, engaño de la impresión de realidad que puede caracterizar tanto lo verdadero cuanto lo falso.
Tres. Revancha, ya lo decía, del sistema de representación, dado por todos lados como acabado, arcaico, superado sobre la empresa espectacular que domina hoy en día. ¿Qué y a quién creer? ¿En quién, en qué debemos creer? ¿Es preciso creer todavía? La palabra produce horror o piedad, en estos días de cinismo bonachón. Los tartufos que reinan sobre nuestras instituciones nos juran que el tiempo de las creencias (dichas aún ‘ideologías’) ya está detrás nuestro. Yo les respondo (sin demora) que colectivamente sin duda nunca hemos creído tanto sin haberlo querido y hasta sin saberlo. La ilusión de estar del (buen) lado de la verdad tal como las propagandas mediáticas lo exhiben sin ninguna vergüenza se dispensa desde ahora de todo esfuerzo de verdad en cuanto a la misma ilusión. La experiencia del espectador de cine enseña sin embargo todo cuanto opone ceguera y creencia: el lugar de la duda.
Volvamos a Close Up: el padre de familia duda, pero la familia cree. La familia duda, pero ¿cómo no terminaría por creer en la creencia de Sabzian sobre que el cine está ahí para salvar a los débiles, comenzando por él mismo? Y ¿cómo, espectador de ese film y testigo de esa creencia/duda de los personajes, podría yo no ‘creer en la creencia del otro’? En el cine, ya lo he dicho, dudar y creer están balanceados para el espectador. En cuanto dudo de la ‘realidad’ o de la ‘autenticidad’ de lo que estoy viendo es que estoy creyendo más de lo que quiero reconocer. Plantear la cuestión de la duda remite a reconocer lo posible de una creencia. ¿Dónde comienza la ficción o cesa el documental? ¿Quién es quién; quién actúa, quién no actúa? Definición de las identidades, de los roles, de la realidad de los seres filmados, todo ese encuadre de los cuerpos por el control social es alterado por el cine. Ese cine -que tiende resistentemente a alejarse del espectáculo- hace hoy sin embargo las veces de útil para volver a representar sobre el modo imaginario, la insoluble obsesión de las identidades perdidas bajo el efecto, entre otros, de las evasiones espectaculares…
Cuatro. A la debilidad de las formas del cine-espectáculo responde aquí un principio de puesta en escena y de narración lo suficientemente poderoso para poner al mismo espectador a prueba de las disoluciones trabajadas por el relato. El cine de Kiarostami hereda claramente la misión asignada hace mucho tiempo a los sistemas de representación: la implicancia del espectador en la escena, la puesta en escena del espectador y la puesta en crisis de su (buen) lugar. La escena de los conflictos no resueltos atraviesa al sujeto espectador en el momento mismo en que, actor imaginario, se aventura a atravesarla. Es por mediación del cine como el hombre del desamparo social, Sabzian, además de espectador, reconquista la posibilidad de ser reconocido, adoptado, estimado, amado. Arte de la relación, el cine no cesa de (re)transformarse en el medio por el cual resulta aún posible crear una relación entre los hombres que no sea la de la explotación. No más que Kiarostami, Sabzian no puede transformar sus espectadores en amos de la escena: lo que es compartido, vuelvo a decirlo, es la pérdida de este dominio.
Cinco. Las secuencias filmadas en el tribunal que juzga a Sabzian ilustran esta pérdida: al juez, responsable institucional de la escena judicial, lo substituye rápidamente el cineasta, quien lleva adelante el interrogatorio de Sabzian por cuenta del film (de la imposible justicia del film) y no por el de la institución. Las reglas de juego están pervertidas: el juez se hace cómplice de un desvío de audiencia. Mejor: el espectador es advertido, como los actores, como Sabzian, de que esta audiencia es filmada, “con dos cámaras” dice Kiarostami -una para los planos amplios y otra para los primeros planos (close-up)-. Una regla de juego simple que en el transcurso del rodaje se va a alterar y complicar por la intensidad de la doble prueba a la cual todos están sometidos, cineasta y juez, actores y Sabzian.
Sabzian es a la vez juzgado y filmado. Sus jueces también son filmados. Sus espectadores representan en el film a los espectadores del film, oscilando como ellos entre creencia y duda; dudando como ellos entre una toma de partido moral (condenar al impostor) y una toma de partido cinematográfica (admirar su acción, dejarse impresionar por lo que habrá que llamar su ‘sinceridad’). La prueba del cine afecta la escena judicial y la transforma. En el transcurso de la escena, en el mismo movimiento del rodaje (vemos una claqueta), Sabzian reconoce a través de su diálogo con Kiarostami la verdad de su deseo: no es el director de cine que habría soñado ser, lo que actúa, sino el actor actuando el papel del director de cine. Actuando en el film Sabzian descubre que es actor -y todo bascula; tanto él como nosotros.
El film es lo que le sucede al actor, decíamos: esto sucede aquí por partida doble, hay el film imaginario (el de la creencia) soñado pos Sabzian a través de Makhmalbaf; hay el film real actuado por Sabzian con el ‘verdadero’ Makhmalbaf. El espectador es atrapado entre dos filmes. El entre-dos seria la fórmula preferida del cine de Kiarostami: entre el primer piso y la planta baja, entre el actor y el personaje, entre la confesión del artificio cinematográfico y su denegación, entre la ruta principal y los caminos de cruce, el enlace (cinematográfico) será a la vez anudado y desanudado, retomado y perdido.
Uno. Si el film es lo que le sucede al actor-personaje, eso significa que es menos resueltamente ‘lo que le sucede al espectador’ (según la bella fórmula de Robert Kramer). La implicancia del actor-personaje en tanto cuerpo y en tanto que sujeto (historia personal) en la experiencia del rodaje del film, implica una suerte de puesta al margen del espectador a quien se le pide no invitarse entre los personajes; que ya no juegue el mismo juego que ellos (representación clásica), pero a quien se convoca, ya lo dije, en tanto testigo, si no en juez: salimos del sistema de la representación para pasar al de la esfera del documento o del archivo y el film se transforma en un documento sobre las pruebas vividas por los cuerpos filmados durante su rodaje (ver más arriba).
Dos. La historia de este film sorprendente que es Dans la Chambre de Vanda, es conocida. 15Ver Images documentaires nº 44 Retengo que Vanda, comediante, ha querido actuar en un film documental, es decir en otra forma y según otras relaciones (a la máquina, al cineasta, a ella misma) que las inducidas por la ficción (por ejemplo la que había filmado con el mismo Pedro Costa, Ossos, 1997).
Vanda está en el centro de su habitación, está allí largo tiempo, como está en el centro del film, y por largo tiempo 16Alrededor de Vanda erran otros seres tan fantasmáticos como ella. Pero ella es la única que deja ver la opresión de la muerte: una absoluta obscenidad. Vanda, figura inolvidable de una vida que escapa. Es filmada casi siempre en planos fijos, bastante amplios, por una cámara que nunca se acerca demasiado, no da detalles, no parcela -no hace nada para ‘dramatizar’, ni siquiera para ‘significar’ o ‘contar’. No hay nada que decir, nada que contar, nada que mostrar. Lo que sucede en esta habitación, en esta cámara mortuoria, no remite al orden de la mirada; manifiesta, al contrario, toda la impotencia de la mirada, el fracaso de lo visible ante el tiempo que pasa y la muerte que obra.
Ninguna mirada puede detener ni el tiempo ni la muerte. Yo seré espectador menos de lo que se ve -Vanda destruyéndose poco a poco, esas llamitas ella que pasa y vuelve a pasar bajo el papel de plata que calienta el polvo- que lo seré, espectador sin espectáculo, de lo que sucede y se ofrece, sin ‘darse a ver’, sin forzosamente deber o poder ser visto: el gesto extremamente lento que la muerte hace para tender la mano a esta joven mujer acostada en un lecho deshecho.
Tres. Ese gesto lento de la muerte es evidentemente el tiempo que pasa y que dura; es la duración misma en la cual Vanda se encuentra encerrada; duración -más vacíada que llena- de los gestos repetidos de la joven mujer que compulsa una gran guía, página tras página, para sacar de ella la droga allí escondida, polvo blanco como la figura de la ausencia, polvo final que imagino expuesto, enmascarándolos sobre los nombres y las direcciones de las páginas de la guía. La repetición del gesto es terrible. Por sí sola rechaza toda evolución; no habrá ni remedio ni progreso, ni terapia ni salvación. Insolencia de la indiferencia, intolerancia de la ausencia de pedido. A la cámara, Vanda no le pide más de lo que ella es: máquina. Al cine, registrar; es decir contar el tiempo. (Recuerdo hasta qué punto una cámara se avecina a un cronómetro: veinticuatro imágenes por segundo, es antes que nada, una medida de tiempo.).
Cuatro. Ni la cámara ni la actriz-personaje quieren decir nada de particular; no significar nada ni de más ni de menos, no testimoniar nada, sobre nada. Lo que, de todos modos, hace muchos ‘menos’, y termina por enloquecer al espectador (o a irritarlo o a desesperarlo). Imposible ‘tomar partido’ por o contra ese personaje, ese mundo: son a la vez bien reales y perfectamente irreales. Sobre todo, no sabemos qué hacer con ellos. Vanda existe, para nosotros, sin finalidad, sin uso, sin utilidad; humana, muy humana pero sin nosotros, desalienta tanto la compasión cuanto la moral, la cólera cuanto la ternura.
Ante nosotros (que no podemos hacer gran cosa salvo asistir sin esperanza de asistencia como el mismo cineasta que ha renunciado a toda ‘intervención’ portadora de sentido porque estaría demasiado llena de sentidos) delante nuestro la habitación se vacía de la presencia de Vanda, que es como un desafío mudo y ciego a toda ‘presencia’ en el sentido antiguo de esa palabra en cine. Ser de no ser, vivir de no vivir, carencia de sufrimiento más que sufrimiento de la carencia: Vanda es una creación paradójica. La actriz quiere ser filmada, pero en el tiempo mismo del rodaje es como si se volviera refractaria a la relación filmada, que sin embargo ella ha permitido, pedido, instaurado.
Cinco. Como en Berlin 10/90, hemos ingresado al ámbito de la cámara de vigilancia, de una máquina rigurosamente insensible a los sufrimientos que filma. Cámara indiferente. Durante mucho tiempo creí que el cine no podía verdaderamente enfrentarse a la indiferencia porque el solo gesto de filmar una piedra (por ejemplo) la vuelve no-indiferente, singular, exaltada: filmada. La indiferencia en el cine es siempre una significación, una carga, un index, algo de jugado, de fabricado a propósito, y consecuentemente una falsa indiferencia, una indiferencia convenida; lo contrario en definitiva de la indiferencia soberana de aquel o aquella que ignora la mirada posada sobre ella o él, que no se interesa para nada en mi mirada, que no sabe nada de ella, para quien yo no cuento en absoluto. “Es la vida que hemos querido”, dice por dos veces Vanda, a modo de moral. No hay nada más que decir. La repetición (del ritual de la droga) es aquí un desafío al relato, al drama, al cine. Es el gesto de la muerte.
Seis. Sin embargo (en oposición al film de Robert Kramer), en ese sistema de vigilancia no somos los sujetos que supuestamente vigilamos para (hacer) gozar o sufrir: estamos aquí como espectadores de más. Vanda nos devuelve nuestro deseo de sentido como vano, nuestro deseo de vida como ya deshecho por la muerte que no queremos ver (ni siquiera hablo de ‘mirarla de frente’). Vanda nos deja en la vanidad 17Cómo esa palabra ‘vanidad’, no haría referencia a las vanidades pintadas, donde el cráneo de la muerte ejerce una vigilancia sobre nuestro destino y sobre nuestra mirada de estar vivos.
Lo que me coloca fuera de mi lugar de espectador, hasta fuera de mí, que me molesta, que me hace creer que yo puedo estar ‘de más’, sería esta vez menos la forma cómo el actor-personaje evoluciona y se transforma durante el tiempo de filmación (ver los ejemplos precedentes) que lo que no sucede -pese a la duración del rodaje (dos años) y a la duración del film (dos horas cincuenta). La operación de transmutación cinematográfica que creo ligada a la misión redentora del cine en este mundo no tiene lugar aunque le sea asignada toda posibilidad por la duración de la prueba y la buena voluntad de los participantes.
Vanda no cambia, tal como no cambia la muerte. Ella dispone de esta calidad terrible y rara que consiste en prestarse al juego del cine y, al mismo tiempo, rechazarlo sin explosiones ni escándalos; simplemente porque una fuerza mayor que la del cine es puesta en juego a través de ella, a través de él, en el curso de esta experiencia cinematográfica consentida y porque del cine sólo se requiere producir la escena en la que se registra la presión de esta pulsión de muerte. Si este film nos turba o nos molesta, es porque nos deja indefinidamente en el entre-dos del juego y del no-juego, del ser y del no ser, de la vida y de la muerte. Vanda; ya lo dije, está y no esta; ¿cómo podría transformarse? Que ella no cambie es lo que el espectador no quiere de ninguna manera. Yo hablaba al comienzo de pérdida y de reparto. Compartir lo que se pierde, es también hacer algo con ello y superar la pérdida. Aquí, imposible compartir. O más bien, si hay reparto, es Vanda quien nos comparte, nos atraviesa, nos desgarra. Somos suyos, tal como ella es la invitada de la muerte. Lo indeciso de la presencia-ausencia, la parte de sombra del cine.
Siete. El espectador está allí como actor impotente, fuera de la escena del film, en una no-escena que es el lugar de un terror sagrado. Lugar o más bien no-lugar que anunciaba proféticamente Que cosa sono le nuvole? de Pier Paolo Pasolini (1968): tomando a las marionetas por seres de carne y hueso, los espectadores abandonan la sala y suben a escena para ‘matarlos’. Puesta en crisis del lugar del espectador, de su estatuto, de su papel en la máquina cinematográfica. Yo no estoy aquí para proyectar(me) en el film que me es proyectado; no solamente. La puesta en escena ya no me invita, fantasma, a deslizarme al lugar vacante que me otorga, para actuar(me) en la escena. Me es pedido ‘solamente’ ser testigo de que el film es antes que nada lo que le sucede al otro filmado; ser testigo de su sufrimiento o de su malestar o aún -Vanda- de su insoportable indiferencia a ser sometida a la experiencia misma del film; de ser su testigo y su juez: debo aprobar o reprobar, preferir o rechazar, pero cumplo ese gesto desde el exterior, de fuera de escena, de fuera del film, desde la sala, desde el lugar imaginario de un amo que no se expone a sí mismo a observar a los demás, sujetos y cuerpos expuestos al film. Este lugar de dominio es evidentemente ilusorio: vanidad de vanidades.
La tele-realidad (desde Strip-Tease (Marco Lamensch, Jean Libon, 1985) hasta Loft Story) pondera publicitariamente este ‘dominio’ como mío, me instala en él confortablemente, pero la ‘realidad’ es que en tanto telespectador, estoy fuera de juego, fuera de sus reglas como de sus condiciones de realización, que no puedo dominar nada y que tampoco me expongo a ello. Un ‘amo’ idealmente situado fuera de las relaciones de fuerza, lejos de toda dimensión política. Se trata de una estratagema tendiente a proteger a los verdaderos amos del espectáculo. Exponiendo un espectador como supuestamente ‘dueño’ los verdaderos dueños permanecen ocultos, inaccesibles, intocables.
Ocho. Cuando el cine corre actualmente el riesgo de suponerme en un lugar de ‘amo’, de obligarme inclusive a ocuparlo, es para hacérmelo aún más insostenible 18En estas observaciones se escuchará un eco de lo que adviene al espectador de Terre sans pain (Las Hurdes, Luis Buñuel, 1933). Observo de qué modo el film afecta al o a la que es filmado. El film no está allí para salvarlo o para salvarla; tampoco yo. Contra el malestar o el sufrimiento filmados de ese modo, no puedo hacer nada. No corro ningún riesgo pero no puedo hacer nada. Protección/impotencia. Se trata quizás de una mutación en curso, de lo que hayamos podido pensar hasta ahora: el ‘tercero incluido’ de la representación se hace ‘tercero excluido’. El momento es, en efecto, el de la exclusión. Lo que se trata de excluir es, precisamente, ese espectador clásicamente definido como parte concernida por la representación. Me es pedido, en tanto espectador, proyectarme, no en un personaje, una situación, una escena, un cuerpo, sino de aceptar, si se puede decir, lo imposible de toda proyección: este no-lugar es el de la frustración, de un impedimento que llama a una reacción física bajo la forma de acting: los espectadores de Pasolini rompen las marionetas que les desagradan; los espectadores de Dans la chambre de Vanda hacen peticiones contra el film. La impotencia ligada al lugar del espectador de cine en la representación clásica se resolvía mediante el poder de sus proyecciones, de sus implicancias en el movimiento de escritura del film. Aquí, desde ahora, esta impotencia es dada a la vez como insoportable e insoluble. Este falso lugar, ni ‘bueno’ ni ‘malo’, desplazado, descentrado, inútil, quizás, da nacimiento a un fuerte sentimiento de extranjería, como el cine ya no producía desde hacía mucho tiempo. Me es solicitado aceptar ser excluido de la escena porque el actor-personaje está, él sí, incluido más que nunca y porque yo no soy él, porque no puedo serlo, porque el film no me da los medios para serlo (estamos lejos de los Charlot y más cerca de Monsieur Verdoux (Charlie Chaplin, 1947)) Me es solicitado afrontar la radicalidad del otro filmado, su exterioridad, su alteridad no reductible mediante los recursos habituales del cine. En el fondo lo que está aquí en causa es la imposibilidad de la proyección sobre un personaje (la imposibilidad de la ficción). Algo del otro filmado sufre o pena o goza delante mío, de un goce que no es el mío y que me es mostrado para excluirme de él. Como si el cine renunciara a su dimensión ontológica de resucitar lo que concierne a la muerte. Ya no se trata de salvar, sino de procurar lo agudo de la conciencia que hay en perder. El entre-dos deja el lugar libre pero lo hace entrever como tal.
Comolli, J. (2008). El anti-espectador, laFuga, 8. [Fecha de consulta: 2026-03-05] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/el-anti-espectador/331